Mostrando entradas con la etiqueta Historia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Historia. Mostrar todas las entradas
miércoles, 26 de febrero de 2025
La vida (breve) - Cristóbal Garrido y Alfonso Valor
La Historia de España está contada de aquella manera y para contarla mal, pues la contamos un poco como nos viene y esta manera de contarla al menos es entretenida y, aunque ya sabemos que no va a ser del gusto de todos porque eso de que los reyes parezcan personas, aunque sean personas bastante idiotas pero a las que les acabas cogiendo cariño, no sea aceptado porque los reyes mal y fatal siempre y la capacidad para abstraernos y salirnos del personaje nuestro parezca también complicado ya me he perdido pero vuelvo ahora mismo. La serie La vida (breve) narra de manera magistral, para contar solo con seis episodios de menos de una hora de duración, el breve reinado de Luis I, que quizás tú no sabías que habíamos tenido un rey Luis (rey Loui). Y ya que contamos lo de Luis, contamos también lo de Felipe V y lo de Isabel de Farnesio. Lo de Felipe V. Este país. Un país que cae en manos de una persona que está de aquella manera nada más, aunque mejor de lo que estaba Carlos II que directamente no estaba, y que, en su pequeño momento de lucidez o quizás para prepararse porque a lo mejor le caía el trono de Francia aunque aquí lo cuentan de otra manera, digo que cómo estaría el hombre que él mismo decide pasar del trono y dejárselo a su hijo Luis, que venía de estar en la parra. Y a Luis lo casan con una muchacha que viene de Francia y que es prima suya y que ha quedado en los libros de historia como una persona con trastorno límite de la personalidad. Así. Luisa Isabel de Orleans. La serie nos narra esos breves meses en los que reina o intenta reinar Luis, básicamente ficcionando sobre qué pasó y lo que pudo haber pasado. Y lo que pudo haber pasado a lo mejor no está tan alejado de lo que pasó. Y como muy bien reflexiona el personaje de Luisa, admirablemente encarnado por Alicia Armenteros, aquí cuando las mujeres 'son raras' se las califica de 'locas', pero cuando los hombres están pa'llá, los calificativos son otros. El animoso, el bienamado, el hechizado... La serie pivota en torno a cuatro actores y a unos secundarios que arman un bloque que se beneficia de unas ambientaciones que son las que son porque es lo que tenemos. Javier Gutiérrez hace un Felipe V que ya no podrás ver de otra manera por mucho decreto de Nova Planta y mucha guerra de Sucesión y batalla de Almansa. Un borbón con las sempiternas ganas de meterla caiga quien caiga. Leonor Watling una Farnesio que tiene tres días con pasado mañana. Ya hemos hablado de Alicia Armenteros como una reina Luisa que ni está loca ni es rara ni tiene trastorno, simplemente es como es y no es lo que se espera que tenga que ser. Y por último Luis, que comienza siendo un nada y acaba uno cogiéndole hasta algo de simpatía, encarnado por Carlos Scholz que, paradójicamente, se da un aire con cierto alcalde. Hay momentos en los que la cabeza se te va a películas como la Maria Antonieta de la Coppola, o a series españolas como Justo antes de Cristo e inevitablemente a las películas de José Luis Cuerda. Lenguaje, expresiones, giros, guiños a la situación política actual o a la situación política de los borbones de cualquier tiempo (el momento Milans...). Una serie muy divertida que va transcurriendo hacia otra cosa a medida que van pasando los capítulos y la sensación, cierta, de que hemos estado y estamos todavía, al albur de los intereses de unos pocos que, siendo conscientes de que esto no es lo que tiene que ser, han pasado toda la vida de ponerse al tema. Porque no. La resolución de la serie no tiene desperdicio. Un rey que ve ranas, que delira, que es imposible que esté en su sitio, no solo recupera el trono, sino que gobierna 20 años más. Imaginen qué fueron esos 20 años. Da para otra serie. Ojalá la hagan.
martes, 9 de julio de 2024
La invasión de América - Antonio Espino
Mi hermano y yo compartimos la afición por la Historia. De hecho, él está estudiando Historia. Y como sabe que me gusta, me regala cosas que tienen que ver con. Y así, por mi último cumpleaños, me ha regalado dos libros, éste y otro también del mismo autor sobre los llamados conquistadores de América. Bien. Este libro es una auténtica salvajada, un ejercicio detallado de cómo se conquistó un continente sin edulcorantes de ningún tipo y que es más que necesario en tiempos como los que vivimos en los que las ideas reaccionarias, patrioteras, claramente neofranquistas, respecto a nuestro pasado histórico, parecen revivir gracias al auge de una extrema derecha que comienza no solo a controlar un cierto discurso sino a hacerlo oficial gracias a su presencia en los gobiernos municipales y autonómicos de la mano de la derecha del PP. Porque el libro ya desde su prólogo nos viene a señalar que si desde siempre la historia de la conquista ha sido un tema sobre el que se ha tenido una mirada bastante dulcificada y que ha sido la propia voz americana o voces foráneas las que han conseguido imponer la visión de la conquista como una barbaridad y un genocidio, hoy existe una nueva oleada de loas a la hispanidad y esas mierdas como por ejemplo son las películas documentales de López Linares o ciertas obras históricas. Así que Antonio Espino decide contar, basándose ojo en las propias palabras de los cronistas y protagonistas mismos de esas pretendidas hazañas heroicas, qué fue realmente lo que sucedió y cómo hay que calificarlo. Ni entendiendo la época, ni las circunstancias, ni lo que es una guerra, ni justificando cosas tan preciosas como el pretendido mestizaje que esconde las violaciones en masa, ni la pretendida riqueza cultural que surge del intercambio... a base de matanzas, masacres, muertes, terror. Porque lo que nos cuenta este libro es una historia de terror. No entraré en detalles que, quienes me han escuchado hablar estas últimas semanas ya he abundado en el tema, pero de lo que se trató desde que Cristóbal Colón puso el primer pie en aquel lugar, fue de robar, atracar, masacrar, aterrorizar, matar y extraer todo el beneficio posible de una tierra y unas gentes. Aterrorizar, masacrar, explotar. Sin más. Lógicamente ante esos desmanes tan tremendos, surgieron voces in situ que pusieron el grito en el cielo, e incluso se promovieron leyes que pretendían parar aquellas masacres. Lo que nos indica, esas mismas leyes, que las masacres, la barbaridad, el terror, existió, por la voluntad de querer pararlas. El libro, aunque parece grueso, en realidad no lo es tanto, porque esas páginas no son capaces de recoger todo lo que allí sucedió. Y lo que provocó. Y lo que provoca hoy día cruzarte con gente descendiente de aquellos a los que fuimos a masacrar y sorprenderte de que puedan vivir, de que se pueda vivir con ese peso encima, con ese miedo. No hay héroes, no hay heroicidad, no hay leyenda de conquista de unos pocos valientes sobre una masa, hay utilización de rivalidades, de crueldad, de oportunismo, de codicia. El propio autor en alguna entrevista he visto que decía que todo esto no es más que la historia de la codicia. Y por codicia se puede hacer de todo. Y de todo es de lo que se habla y se recoge en este libro. La parte final del libro recoge experiencias de resistencia, que no de victorias, de los invadidos, pero incluso estas historias vienen a decirnos que el principal aliento para la resistencia era la contina masacre y crueldad. No hay perdón. Como decía la canción de los Fabulosos Cadillacs, no hay nada que festejar.
miércoles, 4 de octubre de 2023
Xavier Domènech - Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939 - 1979)
No es un libro para pasar el rato. Como ya se advierte en el prólogo, el libro surge de una petición, la de poner lo que había sido un trabajo académico en formato libro y se nota que la vocación primera del texto no es la del público que se quiera acercar a ver qué pasa, sino que está dirigido a quien ya tiene una base sobre el tema o bien, sobre los trabajos historiográficos en general. Porque durante buena parte del libro, el profesor Domèmech se dedica a rebatir las tendencias historiográficas y por consiguiente políticas que nos han contado la Transición y el franquismo o mejor dicho, el franquismo y la autodenominada transición hacia la democracia, como una serie de factores que desembocaban en algo que estaba dado y cuyos actores principales no son los que son. Esto lo trata muy bien este libro, que nos dice que sí, que la clase obrera tuvo un papel fundamental en el fin del franquismo si entendemos franquismo como el régimen fascista que pretendía eliminar la lucha de clases. Lucha de clases hubo y muy dura y tan dura fue que se tuvo que optar por una salida de clase para que lo que se había conseguido no se perdiera del todo. Me refiero a los empresarios. Una clase dominaba sobre la otra y esa clase, el empresariado, a la que se dedica la parte final del libro con muy buen ojo, es la que toma el testigo de la clase obrera que es la que inicia el derribo y el empresariado será quien se encargará de transformar el edificio salvando los muebles. Los muebles suyos, claro. El libro así nos identifica cómo la clase obrera es consciente de su situación de derrota sí, pero no de su final, y por eso va buscando los diferentes resortes que se le ofrecen, al margen o dentro del régimen, para emprender una lucha que será por una mejora de las condiciones de vida, pero también por un cambio de régimen, por el fin del fascismo. Y será el empresariado quien ante esa capacidad de maniobra y organización que tan en jaque ha puesto al régimen, se reorganizará y será la que de un giro de volante a la situación para alcanzar una situación en la que ella, la burguesía, el capital, que había sido el principal benefactor del régimen, no se viera perjudicado.
Y lo demás son cuentos.
viernes, 31 de marzo de 2023
¿Pero quién ganó?
Analicemos el resultado, pero antes quisiera que nos preguntáramos cuál fue el resultado. ¿Quién ganó? Gana quien creemos que gana o al final todo el mundo gana. También nos podemos conformar con esa visión que dice que todos pierden. Analicemos el resultado. El resultado de la batalla nos dice que ganaron las fuerzas del califato abbasí y que con esto pararon la penetración del imperio chino de los Tang, pero ¿realmente eso pasó así? Claro que sí, pero podría haber sido contada de otra manera, podría haberse explicado por ejemplo que después de la batalla del Talas las fuerzas chinas infligieron tal cantidad de bajas a las fuerzas musulmanas que detuvieron también su avance por el continente asiático. Pero no fue así tampoco porque de hecho todos los pueblos túrquicos acabaron convirtiéndose al Islam. Yo que sé. La verdad es que escribir o reescribir la historia es fascinante. Es bonito pensar que las cosas no fueron como nos cuentan y que todo es de otra manera. De otra manera que nos interese a nosotros. Estamos en un mundo, el de hoy, ya no hablo de aquel otro mundo en el que todo era más o menos como el de hoy ya que uno ahora puede acceder a mucha información o bien encastillarse en un solo espacio para recibir la información que le gusta, pero en el 751, si ya es complicado saberlo ahora, imagínate tú que te vienen y te dicen que la batalla del Talas tal o cual y tú dices, pero perdone, buen hombre, qué me está usted contando si no sé ni siquiera que hay un imperio Tang. Y con toda la razón del mundo habrá gente que a día de hoy dude, y que no lo tenga claro, y que piense que estamos expuestos a que venga el primero que llegue y nos diga que esto o lo otro es lo que ha pasado y que es mejor desentenderse del asunto. Y es lo que te digo. Que al final, uno no sabe. Bueno, lo sabe, pero que empiezas y no acabas.
jueves, 23 de marzo de 2023
El Imperio Bizantino
Usted sabe, como yo, que el Imperio Bizantino es sinónimo de lío, de confusión, de inestabilidad y de trifulcas sin cuento. Internas. Trifulcas internas y claro, también campañas de expansión en un principio y luego campañas para intentar defender lo indefendible. Indefendible nos lo parece ahora, pero en su tiempo los bizantinos, que se consideraban a sí mismo romanos en un principio y luego fueron cada vez más griegos, los bizantinos digo, consideraban que eran ellos los que merecían un respeto y una consideración por parte de los demás pueblos ya que ellos eran los herederos del antiguo Imperio Romano, ellos eran la civilización y ellos eran el canon de algo que estaba únicamente en su cabeza pero no en la cabeza del resto de pueblos. El Imperio Bizantino es un auténtico lío. El Imperio bizantino siempre con emperadores débiles y rebeliones internas y madres del emperador malísimas que dominan a sus hijos y emperadores que recurren a pueblos extranjeros para que defiendan el imperio y el imperio se debilita porque los extranjeros no tienen consideración con el imperio y los vikingos y los almogàvers y toda la historia y todos los pueblos túrquicos acechando las fronteras y el poderío del imperio persa que dura tantísimos años que no sabe uno si fue, se extinguió, duró, pero estaba ahí y acechaba y por el norte los pueblos eslavos que se van haciendo con el rollo de los bizantinos y les copian la religión y les copian todo y hasta consideran que ellos son la nueva Roma y no esa Roma que tarde o temprano va a caer, pero que en su cabeza estará el recuperar esa Roma que se perdió y todo esto son cosas que ya habrá leído usted, que suele leer mucho y del Imperio bizantino se lo sabe todo, las batallas en el hipódromo, las luchas intestinas, los migueles, los basilios, los juan, todos ellos están ya olvidados y Justiniano y su mujer Teodora sí que han sobrevivido a la memoria con cierta dignidad y les estudiamos y escuchamos conferencias y usted cree que es necesaria una serie de Netflix para dignificar como se merece la memoria del Imperio Bizantino. Con sus luchas intestinas y sus peleas familiares y emperatrices enviadas al convento y Rávena y el poder evocador de la presencia bizantina en la península Ibérica que parece que no, pero tuvo su importancia. Todo eso usted ya lo sabe, no estoy descubriendo nada. Y ya nos hemos distraído un poco.
martes, 15 de marzo de 2022
La Corona Vacía - La Guerra de las Dos Rosas
Y entonces va uno y descubre que puede ser rey. Porque si miras así el desto genealógico resulta que yo soy nieto de tal y claro. Y ya la tenemos liada. Pues no vas a ser rey. Pues porque tú lo digas. Pues lo digo. Pues los que sean de mi equipo que cojan una rosa blanca. Y los del mío la roja. Y los de York seremos los de la rosa Blanca y los de Lancaster la rosa roja. Pues vale. Y el rey qué. El rey se casa con una noble francesa que no le quiere porque el rey está un poco como en su parra. Pero parra total y no le gusta un jaleo pero nada. Y hay jaleo. Y la reina pues decide que ella quiere jaleo y se junta con los de la rosa roja. Y se lía la pajarraca. Pero esta pajarraca te la está contando Shakespeare. Y entonces la cosa ya no es lo mismo. Es mejor. Esta miniserie británica es la continuación de una serie que ya había tratado otras obras sobre reyes anteriores del propio Shakespeare. En este caso, habla de las obras Enrique IV y Ricardo III sobre estos reyes. Y sobre esta guerra de las dos rosas. Y sobre tantas y tantas cosas, todo con esa especie de gracia que tienen los ingleses para hacer parecer buenas o muy buenas sus cosas mientras que... no vamos a entrar en el juego de las comparaciones, pero es que... es que ya de saque tienes a Shakespeare haciendo obras de teatro sobre reyes que habían muerto solo unos años antes, vale igual 150 años antes, o menos, 100 años, pero es que usted compáreme señor mío si se puede hacer aquí una obra sobre un rey, ojo cuidado, en el que se le retrate como un asesino, o un empanao, vale que sí, que el rey pasmado, pero el rey pasmado era hasta simpático, aquí es que es bobo, ya si eso lo llevas por delante, pues todo lo que hagas detrás, será mejor. Indiscutiblemente. Y tienes así un retrato de las intrigas, de las alianzas y sobre todo y como siempre, una guía sobre qué escrúpulos hay que tener para alcanzar el poder. Ricardo III, que luego dicen que no era ni jorobado ni nada, que las pruebas indican que lo que tenía se le desarrolló con la edad, pero que sí que tenía su aquel intrigando, personaje interpretado por el gran Benedict Cumberbach (espero que se diga así), de manera magistral no, lo siguiente, es sin duda el personajazo de toda la miniserie. Tres episodios de casi dos horas o más cada uno. Pasas una tarde flipante viendo, con lenguaje teatral, una historia contada sobre muchas cosas y todas ellas le dan una patada en el culo a mucho de lo que vemos hoy. En fin. Qué ganas de ver los episodios anteriores y de... bueno, eso.
martes, 28 de abril de 2020
Confinamiento #34
La página no es de Estrella Distante. Creía que tenía en casa Estrella Distante y no está. Debe estar pero no lo he encontrado. La página es de La literatura nazi en América, de Roberto Bolaño, donde está el cuento que luego será la base de Estrella Distante. La vida de Carlos Ramírez Hoffman y sus vuelos escribiendo en el aire esas frases que se te quedan tatuadas en algún sitio y que no desaparecen jamás. La muerte es responsabilidad. La muerte es limpieza. La muerte es Chile. La muerte es amor. La muerte es crecimiento. Hoy es el aniversario del nacimiento de Roberto Bolaño y si estamos escribiendo todos los días que se puede, si hay algo que hacer importante en la vida que no es otra cosa que escribir este blog todos los días es porque Roberto Bolaño existió y nos enseñó que había que escribir, siempre, en todo momento, que escribir es lo único que es y que será, que leer está bien, que leer es un placer, pero que la tortura de escribir no debe dejar de producirse jamás, sea cual sea la circunstancia, escribir y vivir para escribir. Ni mucho menos, ni por asomo, ni se me ocurriría comparar la inútil tarea de escribir un blog con la titánica tarea literaria de Roberto Bolaño. Es muy repelente eso de decir 'lean a tal...', pero lean a Bolaño. Lean Estrella Distante, aunque solo sea Estrella Distante. Contar una historia, contar historias en las que parezca que te has jugado la vida. Contar historias que parezcan que las has vivido, que el que las ha escrito ha estado al borde de palmarla porque... igual hace mucho que no leo a Bolaño. Creí haberlo leído todo, al menos los cuentos y novelas. No la poesía. Cómo disfruté leyendo a Bolaño. Qué cosa empezar a leer el 2666 y sumergirte en todos esos mundos chungos, en esas historias que te llevan a lo sórdido, a lo fantástico, a lo irreal, a la muerte. La muerte es Chile. Los libros de Bolaño son dos. Luego tiene cuentos, libros de cuentos, los libros póstumos, la literatura nazi, los libros de Bolaño. Los cuentos de Bolaño. La vida de Bolaño. Esa especie de pintada con la cara de Bolaño que hay en un buzón en Barcelon y que yo tenía una foto y que ya no sé dónde estará. La cara de Bolaño, el libro que tengo donde se cuentan cosas de Bolaño, sobre Bolaño, entrevistas a Bolaño.
Bombacci colgado de Piazzale Loreto. Fusilan a Mussolini antes de que se pire a Austria y en el coche donde viaja está Nicola Bombacci. Nicola Bombacci fue fundador del Partido Comunista Italiano y viajó a la Unión Soviética y de repente empieza a coquetear con el fascismo y por una serie de vicisitudes personales y que tendría el hombre esa cabeza que tiene la gente que se deja arrastrar por la insana pasión de nosequé, considera que el fascismo es una suerte de socialismo que ha superado al comunismo o algo así. Tengo que leer más y estoy escribiendo deprisa y no lo quiero contar bien. Bombacci se convierte en un defensor a ultranza de Mussolini sin renunciar a ser un socialista, de tal manera que incluso le sigue en la loca aventura de la República Social Italiana, donde se inventa la socialización fascista donde verdaderamente se iba a poner en práctica una revolución social dentro del fascismo que, naturalmente, jamás se dio, pero no contento con ello decide huir junto a Mussolini. Lo ejecutan, fusilándolo, los mismos partisanos que ejecutan a Mussolini y a Clara Petacci. Cuando lo están fusilando, Bombacci grita Viva el socialismo, Viva Mussolini. Lo colgarán de la gasolinera de Piazzale Loreto un día como mañana, 29 de abril, junto a Musslini, Petacci, Starace, Pavolini. A Bombacci le colocan encima el cartel de Supertraidor. Piazzale Loreto, nunca te olvides de Piazzale Loreto, rojipardo que das la vuelta al sentido del socialismo.
Poca cosa más.
Hasta finales de junio dicen que tenemos que estar así. Escribo esto sin convicción. Me duele pensar que pienso así.
Me faltan días y horas para leer todo lo que pensaba que iba a leer. Aún puedo tirar de memoria y contar la historia resumida de Nicola Bombacci.
No se olviden de Nicola Bombacci. Supertraidor. Piazzale Loreto.
Lean a Bolaño. Escriban a altas horas de la noche aunque les estén esperando para cenar. Los detectives salvajes. Siempre.
Bombacci colgado de Piazzale Loreto. Fusilan a Mussolini antes de que se pire a Austria y en el coche donde viaja está Nicola Bombacci. Nicola Bombacci fue fundador del Partido Comunista Italiano y viajó a la Unión Soviética y de repente empieza a coquetear con el fascismo y por una serie de vicisitudes personales y que tendría el hombre esa cabeza que tiene la gente que se deja arrastrar por la insana pasión de nosequé, considera que el fascismo es una suerte de socialismo que ha superado al comunismo o algo así. Tengo que leer más y estoy escribiendo deprisa y no lo quiero contar bien. Bombacci se convierte en un defensor a ultranza de Mussolini sin renunciar a ser un socialista, de tal manera que incluso le sigue en la loca aventura de la República Social Italiana, donde se inventa la socialización fascista donde verdaderamente se iba a poner en práctica una revolución social dentro del fascismo que, naturalmente, jamás se dio, pero no contento con ello decide huir junto a Mussolini. Lo ejecutan, fusilándolo, los mismos partisanos que ejecutan a Mussolini y a Clara Petacci. Cuando lo están fusilando, Bombacci grita Viva el socialismo, Viva Mussolini. Lo colgarán de la gasolinera de Piazzale Loreto un día como mañana, 29 de abril, junto a Musslini, Petacci, Starace, Pavolini. A Bombacci le colocan encima el cartel de Supertraidor. Piazzale Loreto, nunca te olvides de Piazzale Loreto, rojipardo que das la vuelta al sentido del socialismo.
Poca cosa más.
Hasta finales de junio dicen que tenemos que estar así. Escribo esto sin convicción. Me duele pensar que pienso así.
Me faltan días y horas para leer todo lo que pensaba que iba a leer. Aún puedo tirar de memoria y contar la historia resumida de Nicola Bombacci.
No se olviden de Nicola Bombacci. Supertraidor. Piazzale Loreto.
Lean a Bolaño. Escriban a altas horas de la noche aunque les estén esperando para cenar. Los detectives salvajes. Siempre.
jueves, 21 de junio de 2018
1688. La primera revolución moderna - Steve Pincus
Esto es más o menos lo que es. La revolución es algo muy difícil de catalogar. Revolución en los precios, revolución en la música, revolución en las costumbres, revolución en la moda. Revolución como palabra gastada y usada. Como República. Si todo puede ser una república, nada es una república. Si una revolución consiste en subvertir las normas, las leyes, crear algo nuevo y diferente que sustituya a lo antiguo, quizás no me interesa decir que es una revolución. No me interesa nunca decir que una revolución es buena. Soy inglés, somos Inglaterra, nosotros no hacemos estas cosas.
Este libro de Steve Pincus, nos habla de una revolución que los ingleses quieren hacer pasar por otra cosa. Una revolución con sus altercados, levantamientos populares, intentos de contrarrevolución, sustitución de un régimen por otro régimen, huida de rey, cambios importantes en la tolerancia religiosa, nuevo sistema económico. Pero no.
Una revolució que se gestó durante décadas y que cristalizó cuando el rey Jacobo II decidió apretar el acelerador hacia una nueva forma de estado, centralista, también revolucionario en cuanto que venía a sustituir o quizás profundizar en unas reformas que cambiarían Inglaterra. Finalmente lo que cambió Inglaterra fueron otras reformas, totalmente de signo contrario.
Hola, tengo 43 años y en lugar de estar leyendo o viendo o haciendo algo útil, he pasado los últimos meses leyendo sobre este tema. Sobre este libro. Un libro sobre un asunto que los propios ingleses se esfuerzan por ignorar. Los historiadores pasan de todo. Incluso se niegan a celebrar los 300 años de esta revolución. Ellos no hacen revoluciones. Ellos inspiran revoluciones, las instigan, pero no las hacen. Una forma inútil de vivir. Preocuparse por temas inútiles que proporcionan conocimientos inútiles, que se exponen de manera vehemente luego en cualquier foro para darle un poco de sentido a la pérdida de tiempo descomunal que supone. Que ha supuesto.
Todo es susceptible de mejorar o de empeorar. Nada se quedan inalterable. Las percepciones sobre las cosas que pasan varían con el tiempo. La revolución y lo que significa. Lo que nos quieran vender como una revolución. Si le quitamos el sentido a la palabra revolución, okupación, rebelión, república, nos quedaremos con nada. Con una nada. Si a según que cosas le llamamos revolución, nunca veremos una revolución.
Una revolución es cambiar. Es cambiar un sistema. Es sustituir una forma de gobierno por otra. Y que perdure en el tiempo. Lo importante no es cabrearte y romper un cristal. Lo importante es que detrás de todo eso haya algo pensado. Un proyecto llamado a perdurar. Un proyecto que no genera consenso, porque si genera consenso significa que no es nada. Un proyecto enfrentado a otro, dos formas de vida, tres, de entender las cosas. Se enfrentan. Si eso pasa y una de ellas triunfa y perdura y establece lo que ha de ser y lo que no ha de ser, es una revolución.
Las revoluciones no siempre han de ser de izquierdas. No nos equivoquemos. Puede ser una revolución de derechas y no enterarnos.
Puede ser todo eso. Pero hay que saber verlo. Y alguien tiene que perder el tiempo intentando explicarlo. 850 páginas. Minuciosas. Ingleses. Whighs, tories, jacobitas, papistas, disidentes. Nombres, cuáqueros, presbiterianos, anglicanos, galicanos, católicos. Nombres. Conceptos. Ideas. Formas de perder el tiempo.
Este libro de Steve Pincus, nos habla de una revolución que los ingleses quieren hacer pasar por otra cosa. Una revolución con sus altercados, levantamientos populares, intentos de contrarrevolución, sustitución de un régimen por otro régimen, huida de rey, cambios importantes en la tolerancia religiosa, nuevo sistema económico. Pero no.
Una revolució que se gestó durante décadas y que cristalizó cuando el rey Jacobo II decidió apretar el acelerador hacia una nueva forma de estado, centralista, también revolucionario en cuanto que venía a sustituir o quizás profundizar en unas reformas que cambiarían Inglaterra. Finalmente lo que cambió Inglaterra fueron otras reformas, totalmente de signo contrario.
Hola, tengo 43 años y en lugar de estar leyendo o viendo o haciendo algo útil, he pasado los últimos meses leyendo sobre este tema. Sobre este libro. Un libro sobre un asunto que los propios ingleses se esfuerzan por ignorar. Los historiadores pasan de todo. Incluso se niegan a celebrar los 300 años de esta revolución. Ellos no hacen revoluciones. Ellos inspiran revoluciones, las instigan, pero no las hacen. Una forma inútil de vivir. Preocuparse por temas inútiles que proporcionan conocimientos inútiles, que se exponen de manera vehemente luego en cualquier foro para darle un poco de sentido a la pérdida de tiempo descomunal que supone. Que ha supuesto.
Todo es susceptible de mejorar o de empeorar. Nada se quedan inalterable. Las percepciones sobre las cosas que pasan varían con el tiempo. La revolución y lo que significa. Lo que nos quieran vender como una revolución. Si le quitamos el sentido a la palabra revolución, okupación, rebelión, república, nos quedaremos con nada. Con una nada. Si a según que cosas le llamamos revolución, nunca veremos una revolución.
Una revolución es cambiar. Es cambiar un sistema. Es sustituir una forma de gobierno por otra. Y que perdure en el tiempo. Lo importante no es cabrearte y romper un cristal. Lo importante es que detrás de todo eso haya algo pensado. Un proyecto llamado a perdurar. Un proyecto que no genera consenso, porque si genera consenso significa que no es nada. Un proyecto enfrentado a otro, dos formas de vida, tres, de entender las cosas. Se enfrentan. Si eso pasa y una de ellas triunfa y perdura y establece lo que ha de ser y lo que no ha de ser, es una revolución.
Las revoluciones no siempre han de ser de izquierdas. No nos equivoquemos. Puede ser una revolución de derechas y no enterarnos.
Puede ser todo eso. Pero hay que saber verlo. Y alguien tiene que perder el tiempo intentando explicarlo. 850 páginas. Minuciosas. Ingleses. Whighs, tories, jacobitas, papistas, disidentes. Nombres, cuáqueros, presbiterianos, anglicanos, galicanos, católicos. Nombres. Conceptos. Ideas. Formas de perder el tiempo.
miércoles, 20 de junio de 2018
1688. La primera revolución moderna - Steve Pincus
Olviden el libro que aparece al lado del LIBRO. Se trata de un estudio histórico sobre la revolución de 1688, llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra. Una revolución que los propios historiadores ingleses, los propios gobernantes ingleses, los ingleses en general, parecen haber querido borrar de su memoria o al menos, reducirla a su mínima expresión. Una revolución por la que saca la cara el historiador norteamericano Steve Pincus, especialista en el siglo XVII. Y se saca de la manga un libro de 850 páginas repleto de datos y testimonios que vienen a confirmar que, efectivamente, lo que sucedió en 1688 fue una revolución y además, fue la primera revolución moderna.
Dedicar tu vida al siglo XVII. Nosotros, por estas tierras, en aquellos años, estábamos bajo el gobierno de su católica majestad Carlos II, el Hechizado, personaje fascinante no por su hechizo y embrujo sino por una historia truculenta, desgraciada y triste que no es demasiado conocida. Supongo que a nadie le gusta que le hagan bromas con lo suyo, aunque sea con un rey decrépito, y no hay demasiados estudios sobre él o esta época. Al menos en la Biblioteca, que es donde servidor de ustedes encuentra todo el conocimiento que precisa. Así que mientras en España teníamos una corte de los milagros con personajes fanatizados y burlescos al frente, en Inglaterra pasan cosas.
Después del Protectorado de Cromwell, Oliver Cromwell, después de haberle cortado la cabeza al rey Carlos I, su hijo Carlos II recupera el trono y comienza una época en la que la Monarquía británica pretende afianzar su dominio en un territorio cuyas gentes y su forma de ver la política y la vida en sociedad han cambiado.
El libro nos habla de la importancia de las cafeterías, de las reuniones públicas donde se discutía de todo y con todos, de la importancia de los medios de comunicación, de la información que llega del extranjero, de la opinión pública, de los oradores, de los panfletos, de los sermones de los párrocos, de la economía, del comercio, de los mares, de los negocios, de la industria. Inglaterra se parece cada vez menos a otros países. Mucho menos al nuestro. Para hacer frente a esta nueva época, los reyes, primero Carlos y luego su hermano y sucesor Jacobo II, pretenden reorganizar el estado. Carlos lo hace de manera imperceptible, pero será Jacobo II quien lleve a cabo la obra de una manera concienzuda.
En todo momento se quiere presentar a Jacobo II como un rey moderno, políticamente sofisticado, con un plan. El plan es ser como Francia, la Francia de Luis XIV. Y a ello pone todo su empeño. Es católico, pero no es papista, antes al contrario, pretende catolizar el reino pero sin darle poder al Papa. Y este plan de modernización, de construcción de un estado centralista, choca con otro proyecto de modernización, el que tienen los whighs principalmente y también algunos tories, sobre cómo hacer las cosas.
Chocan dos proyectos de país. Dos proyectos sobre cómo encajar con la sociedad cambiante y profundizar en la modernización. Como quiera que uno no se impone y el otro no puede legalmente hacer nada, estalla una revolución.
Chocan dos proyectos, de iglesia, de economía, de relación con el poder, de papel de la religión. No es una guerra de religión, es una revolución política. Y que consigue objetivos políticos. El rey Jacobo II tiene que huir del país casi sin plantar cara. Eso sí, las resistencias al nuevo régimen serán duras, y los consensos durarán poco, hay que imponer un plan sobre el otro.
El rey Jacobo II morirá en el exilio francés. Su yerno, el Estatúder holandés Guillermo de Orange, casado con su hija Ana de Jacobo, toma el poder, al invadir el país con un Ejército angloholandés. Pero se producen levantamientos generalizados que casi no hacen necesaria una intervención militar o una guerra con sus batallas, salvo en Irlanda, donde sí que se darán.
Y el libro cuenta con precisión todo este proceso. Las diferentes ideas, los diferentes proyectos. El jacobita, el whig, el torie, las diferencias entre anglicanos y disidentes, entre católicos galicanos y papistas, entre defensores de la tierra y defensores del comercio, entre tolerantes e intolerantes.
Y cómo eso es una revolución, porque lo es, porque cambia el sistema, porque lo que había ya no es y es otra cosa. Distinta, en lucha con las anteriores y con las potencias que quieren que no vaya bien. Y con la pretensión de extender el modelo fuera.
Y los propios ingleses, con el tiempo renegarán de esa revolución. Porque todos saben que los ingleses no hacen revoluciones, son gente moderada, civilizada, cortés. Y ellos, que se empeñarán en sofocar rebeliones por doquier, fueron los primeros en enseñar el camino.
Un libro que es una gozada, un poco repetitivo a veces, pero que enseña, que da mucha luz. Y que uno envidiaría encontrar algo parecido sobre esa época en nuestros pagos.
Dedicar tu vida al siglo XVII. Nosotros, por estas tierras, en aquellos años, estábamos bajo el gobierno de su católica majestad Carlos II, el Hechizado, personaje fascinante no por su hechizo y embrujo sino por una historia truculenta, desgraciada y triste que no es demasiado conocida. Supongo que a nadie le gusta que le hagan bromas con lo suyo, aunque sea con un rey decrépito, y no hay demasiados estudios sobre él o esta época. Al menos en la Biblioteca, que es donde servidor de ustedes encuentra todo el conocimiento que precisa. Así que mientras en España teníamos una corte de los milagros con personajes fanatizados y burlescos al frente, en Inglaterra pasan cosas.
Después del Protectorado de Cromwell, Oliver Cromwell, después de haberle cortado la cabeza al rey Carlos I, su hijo Carlos II recupera el trono y comienza una época en la que la Monarquía británica pretende afianzar su dominio en un territorio cuyas gentes y su forma de ver la política y la vida en sociedad han cambiado.
El libro nos habla de la importancia de las cafeterías, de las reuniones públicas donde se discutía de todo y con todos, de la importancia de los medios de comunicación, de la información que llega del extranjero, de la opinión pública, de los oradores, de los panfletos, de los sermones de los párrocos, de la economía, del comercio, de los mares, de los negocios, de la industria. Inglaterra se parece cada vez menos a otros países. Mucho menos al nuestro. Para hacer frente a esta nueva época, los reyes, primero Carlos y luego su hermano y sucesor Jacobo II, pretenden reorganizar el estado. Carlos lo hace de manera imperceptible, pero será Jacobo II quien lleve a cabo la obra de una manera concienzuda.
En todo momento se quiere presentar a Jacobo II como un rey moderno, políticamente sofisticado, con un plan. El plan es ser como Francia, la Francia de Luis XIV. Y a ello pone todo su empeño. Es católico, pero no es papista, antes al contrario, pretende catolizar el reino pero sin darle poder al Papa. Y este plan de modernización, de construcción de un estado centralista, choca con otro proyecto de modernización, el que tienen los whighs principalmente y también algunos tories, sobre cómo hacer las cosas.
Chocan dos proyectos de país. Dos proyectos sobre cómo encajar con la sociedad cambiante y profundizar en la modernización. Como quiera que uno no se impone y el otro no puede legalmente hacer nada, estalla una revolución.
Chocan dos proyectos, de iglesia, de economía, de relación con el poder, de papel de la religión. No es una guerra de religión, es una revolución política. Y que consigue objetivos políticos. El rey Jacobo II tiene que huir del país casi sin plantar cara. Eso sí, las resistencias al nuevo régimen serán duras, y los consensos durarán poco, hay que imponer un plan sobre el otro.
El rey Jacobo II morirá en el exilio francés. Su yerno, el Estatúder holandés Guillermo de Orange, casado con su hija Ana de Jacobo, toma el poder, al invadir el país con un Ejército angloholandés. Pero se producen levantamientos generalizados que casi no hacen necesaria una intervención militar o una guerra con sus batallas, salvo en Irlanda, donde sí que se darán.
Y el libro cuenta con precisión todo este proceso. Las diferentes ideas, los diferentes proyectos. El jacobita, el whig, el torie, las diferencias entre anglicanos y disidentes, entre católicos galicanos y papistas, entre defensores de la tierra y defensores del comercio, entre tolerantes e intolerantes.
Y cómo eso es una revolución, porque lo es, porque cambia el sistema, porque lo que había ya no es y es otra cosa. Distinta, en lucha con las anteriores y con las potencias que quieren que no vaya bien. Y con la pretensión de extender el modelo fuera.
Y los propios ingleses, con el tiempo renegarán de esa revolución. Porque todos saben que los ingleses no hacen revoluciones, son gente moderada, civilizada, cortés. Y ellos, que se empeñarán en sofocar rebeliones por doquier, fueron los primeros en enseñar el camino.
Un libro que es una gozada, un poco repetitivo a veces, pero que enseña, que da mucha luz. Y que uno envidiaría encontrar algo parecido sobre esa época en nuestros pagos.
martes, 19 de junio de 2018
1688. La primera revolución moderna - Steve Pincus
¿No notan que el aire es más puro hoy? ¿No notan que la vida parece más ligera? ¿No notan que el sol es más luminoso? ¿No notan que por fin parece que se disipan las nubes y que todo comienza a refulgir como debiera? ¿No lo notan? ¿No notan la llegada de un nuevo tiempo de esperanza y gloria? ¿No notan que el trino del pájaro suena más claro y que las flores parecen brotar con más fuerza? Efectivamente. Me he terminado el libro. 1688. La Primera Revolución Moderna. Steve Pincus. 845 páginas más unas 300 de notas que no he considerado pertinentes leer. 845 páginas. 1688.
Soy una persona que considera que las bibliotecas no son solo lugares donde uno está fresquito, en silencio, con wifi gratis, sino que son lo que pretenden, es decir, espacios donde se acumula sabiduría. A veces esa sabiduría se encierra en los libros más evidentes, otras veces en volúmenes que parecen vetados para el entendimiento del gran público o bien continentes de saberes ignorados durante tiempo. Un día, hace meses, pasé por la biblioteca del Fondo, buscando algún libro, algo ligero, estaba cansado de leer tratados sobre revolución rusa, ensayos, etc., quería, al fin, algo ligero, algo cómodo, algo manejable. Encontré un libro de Zweig y con la satisfacción del deber cumplido me dirigí hacia las estanterías de los libros de Historia, quizás buscando algo de Veiga de nuevo, no sé. Y lo vi. Y me llamó la atención, un volumen tan grueso para un acontecimiento del que no sé nada. 1688, la primera revolución moderna.
Revolución. Hemos vivido en estos meses, quizás en los últimos años, en un estado de agitación política en el que la palabra revolución se encontraba en boca de todos. Casi todos. Una revolución. La revolución de las sonrisas. La revolució dels somriures. La ruptura, el rompimiento del sistema, al fin el régimen del 78 se tambalea y gracias al empuje del pueblo empoderado, todo avanza hacia la constitución de una República que será, ahora sí, encuentro de personas que trabajen por la justicia social y la dignidad. Una revolución democrática. Una revolución. ¿Qué es una revolución? ¿Sabemos realmente qué es una revolución? ¿Qué implica? ¿Qué te juegas en una revolución y qué surge cuando una revolución triunfa? ¿Una revolución es asaltar el palacio de Invierno o dura algo más de tiempo? Durante todos estos meses me he hartado de discutir sobre si esto era o no era una revolución. Una revolución que implantase un sistema nuevo, otro sistema. Una revolución o una contrarrevolución. No se ha llegado a dar la revolución cuando la contrarrevolución ya se ha formado. Realmente, ¿cuál era la revolución aquí? ¿La que cada 11 de septiembre congrega a miles y miles y miles de personas reclamando un país nuevo o la que rodeó el Parlament para señalar a los representantes políticos como culpables de una situación de crisis que era más bien una estafa? ¿Ninguna de las dos? Posiblemente ninguna de las dos.
Y de esto va el libro. De la revolución. De lo que es una revolución y de lo que se cuenta luego de la revolución. De porqué surge una revolución y porqué con el paso del tiempo esa revolución se cuenta de tal manera que deja de serlo y se convierte en una anécdota dirigida a no ser una revolución sino un reajuste.
Porque el libro tiene como objetivo principal reivindicar este hecho ocurrido en la Inglaterra del siglo XVII, como una revolución en toda regla y en todos los órdenes. Y cómo esa revolución fue luego borrada y reescrita para contarse como un acto de reafirmación y continuidad de lo que 'es y tiene que ser', cuando realmente no fue así. Una revolución que cambió una sociedad que ya no era la misma que en el resto de países de Europa y cuyo Estado necesitaba readaptarse.
Una revolució que surge a raíz de un proceso de modernización. Un Estado que necesita ponerse al día, y escoge un modelo de modernización, que se enfrenta a otro modelo de modernización por parte de un grupo de la sociedad. No es simplemente un grupo caduco y casposo contra otro moderno y transformador. Los dos son transformadores y los dos se enfrentan.
Y no. Y no se cuenta así porque eso significaría legitimar los procesos revolucionarios como válidos. Porque entonces podríamos hacer una línea de continuidad entre esa revolución y la francesa, la americana, la rusa... y no. No puede ser. Los británicos no hacen revoluciones. De manera aristocrática y civilizada, cambian sus gobiernos sin necesidad de revoluciones. Y sí se escribe la historia.
De tal manera que en el 300 aniversario de una revolución que echó a un rey y cambió la sociedad británica para siempre, ni siquiera se festejó, ni siquiera se hicieron actos de conmemoración. La revolución tapada, porque fue una revolución.
Y por eso a veces nos cuentan que vivimos en revoluciones que no son y otras veces nos dicen que las revoluciones no fueron. Porque siempre estamos en manos de quien no debemos.
Y el libro es un esfuerzo ingente, titánico, de datos, testimonios, de personas, pensadores, comerciantes, políticos, reyes, que hablan en primera persona de lo que ven. Y a veces es increíblemente farragoso. Y otras increíblemente adictivo.
Y aprendes.
Y si tuvieras que hacer una revolución no sabrías cómo. Pero sabrías que tan importante es hacerla como saber contarla.
Y el sol está brillando con una fuerza que no conocía desde hace meses. Y la gente parece diferente, con otra cara. Y la manzanilla en el bar me hace bien. Y todo parece mejor.
Y es que me he acabado el libro. Y ahora qué. Qué hacer.
Soy una persona que considera que las bibliotecas no son solo lugares donde uno está fresquito, en silencio, con wifi gratis, sino que son lo que pretenden, es decir, espacios donde se acumula sabiduría. A veces esa sabiduría se encierra en los libros más evidentes, otras veces en volúmenes que parecen vetados para el entendimiento del gran público o bien continentes de saberes ignorados durante tiempo. Un día, hace meses, pasé por la biblioteca del Fondo, buscando algún libro, algo ligero, estaba cansado de leer tratados sobre revolución rusa, ensayos, etc., quería, al fin, algo ligero, algo cómodo, algo manejable. Encontré un libro de Zweig y con la satisfacción del deber cumplido me dirigí hacia las estanterías de los libros de Historia, quizás buscando algo de Veiga de nuevo, no sé. Y lo vi. Y me llamó la atención, un volumen tan grueso para un acontecimiento del que no sé nada. 1688, la primera revolución moderna.
Revolución. Hemos vivido en estos meses, quizás en los últimos años, en un estado de agitación política en el que la palabra revolución se encontraba en boca de todos. Casi todos. Una revolución. La revolución de las sonrisas. La revolució dels somriures. La ruptura, el rompimiento del sistema, al fin el régimen del 78 se tambalea y gracias al empuje del pueblo empoderado, todo avanza hacia la constitución de una República que será, ahora sí, encuentro de personas que trabajen por la justicia social y la dignidad. Una revolución democrática. Una revolución. ¿Qué es una revolución? ¿Sabemos realmente qué es una revolución? ¿Qué implica? ¿Qué te juegas en una revolución y qué surge cuando una revolución triunfa? ¿Una revolución es asaltar el palacio de Invierno o dura algo más de tiempo? Durante todos estos meses me he hartado de discutir sobre si esto era o no era una revolución. Una revolución que implantase un sistema nuevo, otro sistema. Una revolución o una contrarrevolución. No se ha llegado a dar la revolución cuando la contrarrevolución ya se ha formado. Realmente, ¿cuál era la revolución aquí? ¿La que cada 11 de septiembre congrega a miles y miles y miles de personas reclamando un país nuevo o la que rodeó el Parlament para señalar a los representantes políticos como culpables de una situación de crisis que era más bien una estafa? ¿Ninguna de las dos? Posiblemente ninguna de las dos.
Y de esto va el libro. De la revolución. De lo que es una revolución y de lo que se cuenta luego de la revolución. De porqué surge una revolución y porqué con el paso del tiempo esa revolución se cuenta de tal manera que deja de serlo y se convierte en una anécdota dirigida a no ser una revolución sino un reajuste.
Porque el libro tiene como objetivo principal reivindicar este hecho ocurrido en la Inglaterra del siglo XVII, como una revolución en toda regla y en todos los órdenes. Y cómo esa revolución fue luego borrada y reescrita para contarse como un acto de reafirmación y continuidad de lo que 'es y tiene que ser', cuando realmente no fue así. Una revolución que cambió una sociedad que ya no era la misma que en el resto de países de Europa y cuyo Estado necesitaba readaptarse.
Una revolució que surge a raíz de un proceso de modernización. Un Estado que necesita ponerse al día, y escoge un modelo de modernización, que se enfrenta a otro modelo de modernización por parte de un grupo de la sociedad. No es simplemente un grupo caduco y casposo contra otro moderno y transformador. Los dos son transformadores y los dos se enfrentan.
Y no. Y no se cuenta así porque eso significaría legitimar los procesos revolucionarios como válidos. Porque entonces podríamos hacer una línea de continuidad entre esa revolución y la francesa, la americana, la rusa... y no. No puede ser. Los británicos no hacen revoluciones. De manera aristocrática y civilizada, cambian sus gobiernos sin necesidad de revoluciones. Y sí se escribe la historia.
De tal manera que en el 300 aniversario de una revolución que echó a un rey y cambió la sociedad británica para siempre, ni siquiera se festejó, ni siquiera se hicieron actos de conmemoración. La revolución tapada, porque fue una revolución.
Y por eso a veces nos cuentan que vivimos en revoluciones que no son y otras veces nos dicen que las revoluciones no fueron. Porque siempre estamos en manos de quien no debemos.
Y el libro es un esfuerzo ingente, titánico, de datos, testimonios, de personas, pensadores, comerciantes, políticos, reyes, que hablan en primera persona de lo que ven. Y a veces es increíblemente farragoso. Y otras increíblemente adictivo.
Y aprendes.
Y si tuvieras que hacer una revolución no sabrías cómo. Pero sabrías que tan importante es hacerla como saber contarla.
Y el sol está brillando con una fuerza que no conocía desde hace meses. Y la gente parece diferente, con otra cara. Y la manzanilla en el bar me hace bien. Y todo parece mejor.
Y es que me he acabado el libro. Y ahora qué. Qué hacer.
lunes, 18 de julio de 2016
La Vieja Memoria. 80 años en guerra.
¿No han visto el documental 'La Vieja Memoria'? ¿Seguro? No es posible. Bueno, si no lo han visto, yo puedo hacer un resumen. Hoy es 18 de Julio y toca hacer algo con el tema de la Guerra Civil. Hace unos años yo mismo me quejaba de que había demasiada pasión por el tema de la Guerra y la Postguerra. Que mucha película sobre la guerra civil, pero que al final, de revisión de lo que pasó y lo que pudo pasar y qué hacer con la memoria, nada. Aspavientos y poco más. Recuerdo pero sin acción. No vean más películas sobre la Guerra Civil. Vean 'La Vieja Memoria'.
Se trata de un documental del año 1977, 41 años después del inicio de la Guerra Civil española, en el que protagonistas de la época de todos los bandos daban su versión de los hechos con un planteamiento artístico que deja los documentales musicales de Scorsese a la altura de una peli de Ozores. Los hechos comienzan con la proclamación de la 2a República en 1931 y terminan con la derrota republicana en 1939. Nos hablan, a veces dialogan entre sí, conservadores de la CEDA, falangistas de pitiminí y falangistas de puñetazo, republicanos bien hablados, anarquistas con mando en plaza y anarquistas de camisa remangada y Federica Montseny que es muy grande, comunistas, Pasionaria que es enorme y Líster que es... total, fascistas, gente de Esquerra Republicana, Tarradellas, Escofet, gente del POUM, pijos como el José Luis de Vilallonga que acaban contando las historias más descarnadas, políticos que conoces, militantes de base. Franquistas que prosperaron, otros que no. Gente en el exilio, gente que se quedó.
Hoy es 18 de julio. Yo de la Guerra sé sobre todo, cosas que me contó mi abuelo Antonio. Bueno, habré leído libros, como la biografía de Franco de Paul Preston y algunas cosas más, pero sobre todo, cosas que contaba mi abuelo. Tres años de guerra, los moros, las pilas de cadáveres ardiendo en Guadalajara, las batallas de Teruel, la gran batalla del Ebro y oir 'las máquinas' como él las llamaba, disparando y pasándoles las balas así... y luego seguir para arriba, pasar por Santa Coloma, pasar por Sabadell y obligar al que estaba allí a que abriera el granero, que se lo estaba guardando para los fascistas. Y pasar a Francia y a Argeles-Sur-Mere y escucharle decir que los franceseses eran unos cabrones. Tres años de guerra, tres más de campo de prisioneros y tres más de premio de servicio militar. Y supongo que tuvo suerte. Mi otro abuelo, sin noticias de Gurb. Sé que se escaqueó y poca cosa más. De mis abuelas... esa es curiosa. Sé cosas de mi abuelo, pero no de qué hizo mi abuela Juliana o qué hizo mi abuela Benicia.
La guerra. Perdimos la guerra. Escuchar a mi abuelo y saber porqué perdimos la guerra. Ellos tenían italianos, alemanes, moros, material... los nuestros poca cosa. Y sin poder vernos. No podíamos ver a los fascistas, pero... entre los nuestros... quizás solo fuera cosa de los políticos, pero la imagen que se da en el documental es terrorífica.
Desde los primeros momentos, tiene uno la certeza (confirmada porque sabe cómo acaba el cuento) de que todo va a ir mal. De que los otros tienen un plan, de que los nuestros tienen uno, dos, tres, cuatro, quince planes. De que no sabes con quién te quedas. Sí, claro, eres de la Pasionaria. Eres muy de Líster, pero que mucho de Líster. Pero... cómo no vas a entender a los del POUM, a la Montseny, a todo un Abad de Santillán. Todos tienen su parte de razón, todos parece que dicen algo con sentido, pero en realidad, es nada.
En la biografía de Franco, hay unas palabras del general Mola al hilo de los bombardeos sobre Bilbao que venían a decir más o menos que 'había que matarlos a todos'. Ese era su plan. No era un golpe, no era una guerra, no era una reacción ante nada. Era un plan para matarnos a todos. Para que nunca más se levantase la mala hierba. 'Estos van a comer retama', era lo que decían en mi pueblo. Que nunca más volviera a ocurrir eso de la República, eso de cambiar el orden, eso de que estos piojosos dijesen qué se iba a hacer o qué no. Aquí se hacen las cosas así. España es así. No somos muchos, somos uno. No somos plurales, somos de esta manera. Los demás no son, los demás lo único que pueden hacer es morirse.
Vean hablar de Barcelona, de Catalunya, del 37, del 36 y de los burgueses mirando por la ventana a ver qué pasaba y si ganaban los suyos o seguían escondidos. Guerra contra Catalunya. Ciencia ficción.
Vean 'La vieja memoria'. Vean las manifestaciones de Villalonga, vean las palabras de los falangistas que el 19 de julio querían ganar Barcelona por sus cojones y se encontraron 'con carne murciana' que fueron los únicos que les frenaron. Vean cómo somos. Ellos son políticos, dirán, ellos nos dividen, pensarán.
Veamos hacia dónde vamos. Me da mucho miedo lo que está pasando. Aquí estamos muy felices con nuestro juego de las terceras elecciones. En Reino Unido está al mando lo peor. En Francia asusta lo que puede pasar en unas generales. En Austria van camino del éxito. En Turquía aplaudimos el golpe o aplaudimos la represión. No sabemos dónde vamos. Si tenemos un plan, nos encargamos de sabotearlo.
El sábado escuchaba la radio, la Ser. A vivir que son dos días. 50 años de los 40 principales. El primer número uno, the mamas & the papas. Era 1966, y la pareja de locutores hablan de 'una España que ya empezaba a cambiar'. 'Sí, claro, había una dictadura pero ya se respiraba...'. 1966. Ya, bueno. Es eso. Al final, mejor casi no pensar en todo eso, Vean el documental, lean a Paul Preston, escuchen a su abuelo. A su abuela. Si hablan bien, si no hablan, pregúntense por qué.
Libertad sin ira. Pregúntense por qué las cosas son como son. Por qué siempre ganan los mismos. Por qué todo es siempre como tiene que ser, dentro de un orden, como dios manda, com cal.
80 años con el 18 de julio como una escopeta cargada. Con la memoria intacta.
Se trata de un documental del año 1977, 41 años después del inicio de la Guerra Civil española, en el que protagonistas de la época de todos los bandos daban su versión de los hechos con un planteamiento artístico que deja los documentales musicales de Scorsese a la altura de una peli de Ozores. Los hechos comienzan con la proclamación de la 2a República en 1931 y terminan con la derrota republicana en 1939. Nos hablan, a veces dialogan entre sí, conservadores de la CEDA, falangistas de pitiminí y falangistas de puñetazo, republicanos bien hablados, anarquistas con mando en plaza y anarquistas de camisa remangada y Federica Montseny que es muy grande, comunistas, Pasionaria que es enorme y Líster que es... total, fascistas, gente de Esquerra Republicana, Tarradellas, Escofet, gente del POUM, pijos como el José Luis de Vilallonga que acaban contando las historias más descarnadas, políticos que conoces, militantes de base. Franquistas que prosperaron, otros que no. Gente en el exilio, gente que se quedó.
Hoy es 18 de julio. Yo de la Guerra sé sobre todo, cosas que me contó mi abuelo Antonio. Bueno, habré leído libros, como la biografía de Franco de Paul Preston y algunas cosas más, pero sobre todo, cosas que contaba mi abuelo. Tres años de guerra, los moros, las pilas de cadáveres ardiendo en Guadalajara, las batallas de Teruel, la gran batalla del Ebro y oir 'las máquinas' como él las llamaba, disparando y pasándoles las balas así... y luego seguir para arriba, pasar por Santa Coloma, pasar por Sabadell y obligar al que estaba allí a que abriera el granero, que se lo estaba guardando para los fascistas. Y pasar a Francia y a Argeles-Sur-Mere y escucharle decir que los franceseses eran unos cabrones. Tres años de guerra, tres más de campo de prisioneros y tres más de premio de servicio militar. Y supongo que tuvo suerte. Mi otro abuelo, sin noticias de Gurb. Sé que se escaqueó y poca cosa más. De mis abuelas... esa es curiosa. Sé cosas de mi abuelo, pero no de qué hizo mi abuela Juliana o qué hizo mi abuela Benicia.
La guerra. Perdimos la guerra. Escuchar a mi abuelo y saber porqué perdimos la guerra. Ellos tenían italianos, alemanes, moros, material... los nuestros poca cosa. Y sin poder vernos. No podíamos ver a los fascistas, pero... entre los nuestros... quizás solo fuera cosa de los políticos, pero la imagen que se da en el documental es terrorífica.
Desde los primeros momentos, tiene uno la certeza (confirmada porque sabe cómo acaba el cuento) de que todo va a ir mal. De que los otros tienen un plan, de que los nuestros tienen uno, dos, tres, cuatro, quince planes. De que no sabes con quién te quedas. Sí, claro, eres de la Pasionaria. Eres muy de Líster, pero que mucho de Líster. Pero... cómo no vas a entender a los del POUM, a la Montseny, a todo un Abad de Santillán. Todos tienen su parte de razón, todos parece que dicen algo con sentido, pero en realidad, es nada.
En la biografía de Franco, hay unas palabras del general Mola al hilo de los bombardeos sobre Bilbao que venían a decir más o menos que 'había que matarlos a todos'. Ese era su plan. No era un golpe, no era una guerra, no era una reacción ante nada. Era un plan para matarnos a todos. Para que nunca más se levantase la mala hierba. 'Estos van a comer retama', era lo que decían en mi pueblo. Que nunca más volviera a ocurrir eso de la República, eso de cambiar el orden, eso de que estos piojosos dijesen qué se iba a hacer o qué no. Aquí se hacen las cosas así. España es así. No somos muchos, somos uno. No somos plurales, somos de esta manera. Los demás no son, los demás lo único que pueden hacer es morirse.
Vean hablar de Barcelona, de Catalunya, del 37, del 36 y de los burgueses mirando por la ventana a ver qué pasaba y si ganaban los suyos o seguían escondidos. Guerra contra Catalunya. Ciencia ficción.
Vean 'La vieja memoria'. Vean las manifestaciones de Villalonga, vean las palabras de los falangistas que el 19 de julio querían ganar Barcelona por sus cojones y se encontraron 'con carne murciana' que fueron los únicos que les frenaron. Vean cómo somos. Ellos son políticos, dirán, ellos nos dividen, pensarán.
Veamos hacia dónde vamos. Me da mucho miedo lo que está pasando. Aquí estamos muy felices con nuestro juego de las terceras elecciones. En Reino Unido está al mando lo peor. En Francia asusta lo que puede pasar en unas generales. En Austria van camino del éxito. En Turquía aplaudimos el golpe o aplaudimos la represión. No sabemos dónde vamos. Si tenemos un plan, nos encargamos de sabotearlo.
El sábado escuchaba la radio, la Ser. A vivir que son dos días. 50 años de los 40 principales. El primer número uno, the mamas & the papas. Era 1966, y la pareja de locutores hablan de 'una España que ya empezaba a cambiar'. 'Sí, claro, había una dictadura pero ya se respiraba...'. 1966. Ya, bueno. Es eso. Al final, mejor casi no pensar en todo eso, Vean el documental, lean a Paul Preston, escuchen a su abuelo. A su abuela. Si hablan bien, si no hablan, pregúntense por qué.
Libertad sin ira. Pregúntense por qué las cosas son como son. Por qué siempre ganan los mismos. Por qué todo es siempre como tiene que ser, dentro de un orden, como dios manda, com cal.
80 años con el 18 de julio como una escopeta cargada. Con la memoria intacta.
jueves, 25 de septiembre de 2014
Antony Beevor - La Segunda Guerra Mundial
Consideraciones previas a la hora de hacer una crítica de un libro como éste. No se trata de decir si la Segunda Guerra Mundial mola o no mola, se trata de explicar de qué forma Antony Beevor nos cuenta la Segunda Guerra Mundial. Otra. La lectura de este libro está condicionada por la lectura previa de una crítica del mismo en La Página Definitiva. Además, está muy influida por el visionado de los documentales Apocalipsis. Por lo que el resultado y las conclusiones de su lectura están fuertemente condicionadas por factores previos. Todo esto, para decir que La Segunda Guerra Mundial, contada por Antony Beevor, resulta fascinante. Y las conclusiones, desoladoras.
Podría contar yo ahora la Segunda Guerra Mundial tal y como la cuenta Beevor, resumiendo el conflicto desde 1939 a 1945 y fuera, pero prefiero hacerlo de otra manera. Por partes:
- Alemania y Hitler. Alemania se deja llevar desde que acaba la Primera Guerra Mundial (tan fascinante como la Segunda) a una espiral de decisiones equivocadas que acaban llevando a Adolf Hitler y su partido Nazi al poder. La culpa de todo la tienen otros, nosotros somos los mejores, nos lo merecemos todo, nos han engañado, en el interior tenemos traidores y flojos que hay que eliminar, nos merecemos media Rusia para plantar patatas, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, lo entenderán y si no, les damos un tortazo y se dan por enterados. Hitler está como un cencerro. Pero tiene una idea y la va a llevar hasta el final. A su alrededor no hay nadie que en mitad de una reunión tenga un poquito de cuajo y diga, 'mira, a este le pego yo un tiro ahora mismo, nos ahorramos un problema y listos'. Pues no. Un atentado, una conspiración, pero hasta que él mismo no decide quitarse la vida, nadie apuesta por quitarse de en medio a un tipo que prefiere la aniquilación total de su gente (¿?) que rendirse. Su obstinación en que no puede rendirse nadie es culpable de miles y miles de muertes. Del cáncer que es su ideología, de la superioridad racial, de tratar a quienes no son como nosotros como gusanos, como esclavos... Esclavos. Mano de obra esclava. Cuánto cabrón.
- Francia. Francia aparece en el libro. Los franceses aparecen en el libro. De Gaulle aparece en el libro. Al principio del libro, Francia parece que... pero los generales y buena parte de los gobernantes prefieren rendirse a Alemania que luchar y provocar un levantamiento comunista. Antes el orden que la revolución. La derrota al caos. Y ya Francia y los franceses no aparecen apenas en el libro. Discusiones de Generales, algo de la Resistencia... la división Charlemagne al lado de Hitler hasta el final... poca cosa más. Y son potencia vencedora. Ojo. El libro lo escribe un inglés, ojo con eso también.
- Stalin. Gente a la que no merece la pena conocer. Stalin. Ahora me dirán de todo, pero lean el libro. Si a Hitler se la bufaba, a Stalin se la bufaba por los dos. Stalin traiciona los ideales que representa, las veces que le hace falta. Se come Polonia, se zumba a los polacos, se carga a la mitad de los suyos que podrían haber defendido el país, no hace caso de las advertencias porque considera que todo el mundo está en su contra. Todo el mundo está en su contra. Los suyos están en su contra. No nos podemos fiar de nadie. Los comunistas no nos podemos fiar de nadie. Nadie nos dice la verdad. Todo es mentira. Que muera gente. Que se mueran los nuestros, que nos maten a todos, pero no nos están diciendo la verdad. Stalin y la Unión Soviética. Millones y millones y millones y millones de personas muriendo. Ejércitos sacrificados, países sacrificados, prisioneros que son liberados y luego vueltos a encarcelar por sospechosos. Momentos de mucha vergüenza para quien siente algo por los símbolos. Entrar en campos de concentración a violar judías porque nadie nos había dicho que los judíos estaban siendo masacrados. Los únicos que padecemos son los rusos. Stalin. Vencedor. Glorioso vencedor de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que se cargó el invento. Cuánto cabrón.
- Inglaterra y Churchill. Churchill y sus ideas. Churchill tiene dos cosas, no tiene ninguna intención de rendirse incluso cuando la cosa está fea para los suyos y quiere pelear hasta el final. Si hubiera tenido el impulso de negociar y pactar con Hitler algún acuerdo (que era lo que buscaba Hitler), otro gallo hubiera cantado. Churchill y sus ideas peregrinas. Churchill y sus planes extraños. Churchill y sus fantasías. Churchill pensando en atacar a la Unión Soviética al final de la guerra para poner las cosas claras. Churchill pensando en Imperio. Churchill y sus reuniones con mandatarios. Churchill que pierde unas elecciones al final de la guerra, siendo considerado el héroe de la contienda, pero al que los suyos no quieren ni ver. Churchill, un ejemplo para Stalin: si un tío como este puede perder una elecciones, ya me dirás el sistema democrático para qué sirve.
- Estados Unidos y la Guerra. En el Pacífico. Digámoslo claramente. La Guerra en el Pacífico es bastante menos atrayente que la guerra en Europa. Cuando la historia viaja hacia Japón y su guerra contra los americanos, australianos y británicos, la cosa pierde fuerza. Desembarcos, los americanos llevan mucho material, los japoneses se equivocan, son voluntariosos, y pierden. Estados Unidos se pasa la primera parte de la guerra mirando para otro lado, pero de reojillo, pensando en que tarde o temprano van a tener que intervenir. Intervienen. Aunque sólo sea por el material que aportan, su contribución es decisiva. Y la guerra del Pacífico la ganan ellos, ni británicos, ni franceses, ni australianos. Ellos. Ahora, en Europa... el sufrimiento es mucho menor.
- Atrocidades. Bombardeos masivos sobre población civil. Una estrategia para ir minando la moral. Ciudades arrasadas. Gobiernos democráticos arrasando poblaciones. Campos de concentración para todos. Judíos, gitanos, rusos, franceses, prisioneros norteamericanos en Filipinas, prisioneros de japoneses de toda condición. Granjas humanas. Repitan. Granjas humanas. Granjas humanas. Los japoneses tenían granjas con gente a la que se iban a comer. Así. Los alemanes entran en los países como quien entra en un super. Cojo lo que quiero y lo demás no está. No existe. Barbaridades en Polonia, Ucrania, Rusia. La masacre de Babi Yar. De todo y más. Sin que tiemble el pulso. Muertos, experimentos médicos, la IG Farben, productividad, Esclavos. Esclavos. Los rusos entrando en Prusia Oriental. El desastre. Los japoneses en China. Millones y millones de muertos. Y no sólo es morir, no sólo es matar, es la saña, es el odio, es la ausencia absoluta de humanidad.
- China. Chang Khai Chek y Mao. Los americanos escatimando ayuda. Los soviéticos pasando de todo. Los nacionalistas de Chang combaten a los japoneses pero no colaboran con los comunistas de Mao. Los maoistas no combaten. Están allí y de vez en cuando hostigan a los japoneses, pero también a los nacionalistas y dejan la guerra pasar. En China mueren tantos como en toda Europa o más. En China la guerra es atroz. En China inundan ciudades como arma de ataque. Te dejo entrar a la ciudad y ahora destruyo la presa y nos ahogamos todos. Todo al carajo. En China la Guerra empieza mucho antes. De hecho la primera batalla de la guerra no es en Polonia, es en Mongolia, entre soviéticos y japoneses. En China los japoneses no se retiran hasta muy muy al final. Los americanos y los Chinos, desconfiando unos de otros. Los chinos desconfiando de ellos mismos. Los japoneses arrasando. Hemos dicho ya lo de las granjas humanas. Los experimentos en Manchuria sin castigo. Repito, sin castigo. General Shiro Ishi. Sin castigo.
- Japón. Huida hacia delante. Lo de Japón es una patada a seguir constante. No llegamos a más, pues vamos a ir hacia la destrucción. ¿Qué tiene en la cabeza un dirigente político o un militar que considera que el deber de todo su país es morir? Morir, ir derechitos a la muerte. En Okinawa, en Iwo Jima, sacrificando barcos, hombres, civiles, todo, porque es impensable rendirse. Un imperio que llama a los países de Asia a rebelarse contra los occidentales para convertir a los habitantes de Asia en nada. En absolutamente nada. Un emperador que está pintado en papel maché. Un emperador que hasta la segunda bomba atómica no decide rendirse. Unos americanos que piensan 'si en cada mierda de isla tenemos que hacer lo que estamos haciendo y perdiendo tantos soldados... mejor acabamos de una vez'. Bomba atómica. En unos segundos mueren cientos de miles de personas. Piénsenlo, en unos segundos, mueren cientos de miles de personas. Y el emperador aún piensa en no rendirse. Y los generales y mariscales no se rinden. Que tiren otra. Y la tiran. El libro se ventila esto muy deprisa. El final aprieta. La guerra se acaba. Parece que ya no hay ganas de contar más barbaridades. Se tira la bomba, se acaba la guerra.
- Nombres. Zhukov el figura, Konev, Rundstedt, Model, Guderian, Patton y su pedrada, Montgomery que era tonto, Alexander que no tenía nada, Eisenhower intentando que no se le vaya de las manos, Chuikov y su ejército de pan mascao, Tolbujin, Malinowski, Rokossovski, Cherniakhovski que muere casi acabando, De Gaulle y su ansia de que no pasen de él, Macarthur el zumbado... generales para todos los gustos.
- Comparsas. Italia. Si alguna vez hay una guerra e Italia es nuestra aliada, corred. Eso sí, en la Guerra Civil si que cumplieron, si.
- La guerra. La guerra es una mierda. Si la Primera Guerra Mundial es una guerra incomprensible, la Segunda se considera una guerra justa. Una guerra necesaria para parar al fascismo, para parar al nazismo, para salvar la civilización. Una guerra en la que las alianzas, los juegos, los dobles juegos, los intereses personales disfrazados de intereses ideológicos, nacionales, cuestan millones de vidas. Millones de vidas. Atrocidades. Nombres. Japón, China, la Unión Soviética, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia. Italia.
Seguro que me dejo muchas cosas. La Segunda Guerra Mundial es todo.
Antony Beevor nos cuenta la guerra. Con muchas anécdotas, con muchos momentos personales, de soldados, de generales, de políticos. Desde la trinchera al campo de concentración. Del salón y la conferencia internacional al búnker. Desde el tipo de tanque al calzado y el armamento. Detallista, exhaustivo, y tomando partido. Tomando partido por las democracias occidentales, siendo consciente del sacrificio terrible de los soviéticos pero sin comprender lo cabrón que puede ser Stalin, lo frívolo que es Churchill, lo perro pachón que es Roosevelt. Un libro para tenerlo en casa y no pretender buscar buenos y malos. Los hay, pero hay que saber verlos.
La guerra es una mierda. No es divertido leerla. No es divertida contarla. No hace gracia. No puedes regodearte en las escenas de soviéticos entrando en la Prusia Oriental. No puedes relamerte con los japoneses en China o Filipinas. No puedes alegrarte de los bombardeos sobre Dresde. La guerra es una mierda. La Segunda Guerra Mundial es una mierda. Hacen con nosotros lo que quieren.
Podría contar yo ahora la Segunda Guerra Mundial tal y como la cuenta Beevor, resumiendo el conflicto desde 1939 a 1945 y fuera, pero prefiero hacerlo de otra manera. Por partes:
- Alemania y Hitler. Alemania se deja llevar desde que acaba la Primera Guerra Mundial (tan fascinante como la Segunda) a una espiral de decisiones equivocadas que acaban llevando a Adolf Hitler y su partido Nazi al poder. La culpa de todo la tienen otros, nosotros somos los mejores, nos lo merecemos todo, nos han engañado, en el interior tenemos traidores y flojos que hay que eliminar, nos merecemos media Rusia para plantar patatas, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, lo entenderán y si no, les damos un tortazo y se dan por enterados. Hitler está como un cencerro. Pero tiene una idea y la va a llevar hasta el final. A su alrededor no hay nadie que en mitad de una reunión tenga un poquito de cuajo y diga, 'mira, a este le pego yo un tiro ahora mismo, nos ahorramos un problema y listos'. Pues no. Un atentado, una conspiración, pero hasta que él mismo no decide quitarse la vida, nadie apuesta por quitarse de en medio a un tipo que prefiere la aniquilación total de su gente (¿?) que rendirse. Su obstinación en que no puede rendirse nadie es culpable de miles y miles de muertes. Del cáncer que es su ideología, de la superioridad racial, de tratar a quienes no son como nosotros como gusanos, como esclavos... Esclavos. Mano de obra esclava. Cuánto cabrón.
- Francia. Francia aparece en el libro. Los franceses aparecen en el libro. De Gaulle aparece en el libro. Al principio del libro, Francia parece que... pero los generales y buena parte de los gobernantes prefieren rendirse a Alemania que luchar y provocar un levantamiento comunista. Antes el orden que la revolución. La derrota al caos. Y ya Francia y los franceses no aparecen apenas en el libro. Discusiones de Generales, algo de la Resistencia... la división Charlemagne al lado de Hitler hasta el final... poca cosa más. Y son potencia vencedora. Ojo. El libro lo escribe un inglés, ojo con eso también.
- Stalin. Gente a la que no merece la pena conocer. Stalin. Ahora me dirán de todo, pero lean el libro. Si a Hitler se la bufaba, a Stalin se la bufaba por los dos. Stalin traiciona los ideales que representa, las veces que le hace falta. Se come Polonia, se zumba a los polacos, se carga a la mitad de los suyos que podrían haber defendido el país, no hace caso de las advertencias porque considera que todo el mundo está en su contra. Todo el mundo está en su contra. Los suyos están en su contra. No nos podemos fiar de nadie. Los comunistas no nos podemos fiar de nadie. Nadie nos dice la verdad. Todo es mentira. Que muera gente. Que se mueran los nuestros, que nos maten a todos, pero no nos están diciendo la verdad. Stalin y la Unión Soviética. Millones y millones y millones y millones de personas muriendo. Ejércitos sacrificados, países sacrificados, prisioneros que son liberados y luego vueltos a encarcelar por sospechosos. Momentos de mucha vergüenza para quien siente algo por los símbolos. Entrar en campos de concentración a violar judías porque nadie nos había dicho que los judíos estaban siendo masacrados. Los únicos que padecemos son los rusos. Stalin. Vencedor. Glorioso vencedor de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que se cargó el invento. Cuánto cabrón.
- Inglaterra y Churchill. Churchill y sus ideas. Churchill tiene dos cosas, no tiene ninguna intención de rendirse incluso cuando la cosa está fea para los suyos y quiere pelear hasta el final. Si hubiera tenido el impulso de negociar y pactar con Hitler algún acuerdo (que era lo que buscaba Hitler), otro gallo hubiera cantado. Churchill y sus ideas peregrinas. Churchill y sus planes extraños. Churchill y sus fantasías. Churchill pensando en atacar a la Unión Soviética al final de la guerra para poner las cosas claras. Churchill pensando en Imperio. Churchill y sus reuniones con mandatarios. Churchill que pierde unas elecciones al final de la guerra, siendo considerado el héroe de la contienda, pero al que los suyos no quieren ni ver. Churchill, un ejemplo para Stalin: si un tío como este puede perder una elecciones, ya me dirás el sistema democrático para qué sirve.
- Estados Unidos y la Guerra. En el Pacífico. Digámoslo claramente. La Guerra en el Pacífico es bastante menos atrayente que la guerra en Europa. Cuando la historia viaja hacia Japón y su guerra contra los americanos, australianos y británicos, la cosa pierde fuerza. Desembarcos, los americanos llevan mucho material, los japoneses se equivocan, son voluntariosos, y pierden. Estados Unidos se pasa la primera parte de la guerra mirando para otro lado, pero de reojillo, pensando en que tarde o temprano van a tener que intervenir. Intervienen. Aunque sólo sea por el material que aportan, su contribución es decisiva. Y la guerra del Pacífico la ganan ellos, ni británicos, ni franceses, ni australianos. Ellos. Ahora, en Europa... el sufrimiento es mucho menor.
- Atrocidades. Bombardeos masivos sobre población civil. Una estrategia para ir minando la moral. Ciudades arrasadas. Gobiernos democráticos arrasando poblaciones. Campos de concentración para todos. Judíos, gitanos, rusos, franceses, prisioneros norteamericanos en Filipinas, prisioneros de japoneses de toda condición. Granjas humanas. Repitan. Granjas humanas. Granjas humanas. Los japoneses tenían granjas con gente a la que se iban a comer. Así. Los alemanes entran en los países como quien entra en un super. Cojo lo que quiero y lo demás no está. No existe. Barbaridades en Polonia, Ucrania, Rusia. La masacre de Babi Yar. De todo y más. Sin que tiemble el pulso. Muertos, experimentos médicos, la IG Farben, productividad, Esclavos. Esclavos. Los rusos entrando en Prusia Oriental. El desastre. Los japoneses en China. Millones y millones de muertos. Y no sólo es morir, no sólo es matar, es la saña, es el odio, es la ausencia absoluta de humanidad.
- China. Chang Khai Chek y Mao. Los americanos escatimando ayuda. Los soviéticos pasando de todo. Los nacionalistas de Chang combaten a los japoneses pero no colaboran con los comunistas de Mao. Los maoistas no combaten. Están allí y de vez en cuando hostigan a los japoneses, pero también a los nacionalistas y dejan la guerra pasar. En China mueren tantos como en toda Europa o más. En China la guerra es atroz. En China inundan ciudades como arma de ataque. Te dejo entrar a la ciudad y ahora destruyo la presa y nos ahogamos todos. Todo al carajo. En China la Guerra empieza mucho antes. De hecho la primera batalla de la guerra no es en Polonia, es en Mongolia, entre soviéticos y japoneses. En China los japoneses no se retiran hasta muy muy al final. Los americanos y los Chinos, desconfiando unos de otros. Los chinos desconfiando de ellos mismos. Los japoneses arrasando. Hemos dicho ya lo de las granjas humanas. Los experimentos en Manchuria sin castigo. Repito, sin castigo. General Shiro Ishi. Sin castigo.
- Japón. Huida hacia delante. Lo de Japón es una patada a seguir constante. No llegamos a más, pues vamos a ir hacia la destrucción. ¿Qué tiene en la cabeza un dirigente político o un militar que considera que el deber de todo su país es morir? Morir, ir derechitos a la muerte. En Okinawa, en Iwo Jima, sacrificando barcos, hombres, civiles, todo, porque es impensable rendirse. Un imperio que llama a los países de Asia a rebelarse contra los occidentales para convertir a los habitantes de Asia en nada. En absolutamente nada. Un emperador que está pintado en papel maché. Un emperador que hasta la segunda bomba atómica no decide rendirse. Unos americanos que piensan 'si en cada mierda de isla tenemos que hacer lo que estamos haciendo y perdiendo tantos soldados... mejor acabamos de una vez'. Bomba atómica. En unos segundos mueren cientos de miles de personas. Piénsenlo, en unos segundos, mueren cientos de miles de personas. Y el emperador aún piensa en no rendirse. Y los generales y mariscales no se rinden. Que tiren otra. Y la tiran. El libro se ventila esto muy deprisa. El final aprieta. La guerra se acaba. Parece que ya no hay ganas de contar más barbaridades. Se tira la bomba, se acaba la guerra.
- Nombres. Zhukov el figura, Konev, Rundstedt, Model, Guderian, Patton y su pedrada, Montgomery que era tonto, Alexander que no tenía nada, Eisenhower intentando que no se le vaya de las manos, Chuikov y su ejército de pan mascao, Tolbujin, Malinowski, Rokossovski, Cherniakhovski que muere casi acabando, De Gaulle y su ansia de que no pasen de él, Macarthur el zumbado... generales para todos los gustos.
- Comparsas. Italia. Si alguna vez hay una guerra e Italia es nuestra aliada, corred. Eso sí, en la Guerra Civil si que cumplieron, si.
- La guerra. La guerra es una mierda. Si la Primera Guerra Mundial es una guerra incomprensible, la Segunda se considera una guerra justa. Una guerra necesaria para parar al fascismo, para parar al nazismo, para salvar la civilización. Una guerra en la que las alianzas, los juegos, los dobles juegos, los intereses personales disfrazados de intereses ideológicos, nacionales, cuestan millones de vidas. Millones de vidas. Atrocidades. Nombres. Japón, China, la Unión Soviética, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia. Italia.
Seguro que me dejo muchas cosas. La Segunda Guerra Mundial es todo.
Antony Beevor nos cuenta la guerra. Con muchas anécdotas, con muchos momentos personales, de soldados, de generales, de políticos. Desde la trinchera al campo de concentración. Del salón y la conferencia internacional al búnker. Desde el tipo de tanque al calzado y el armamento. Detallista, exhaustivo, y tomando partido. Tomando partido por las democracias occidentales, siendo consciente del sacrificio terrible de los soviéticos pero sin comprender lo cabrón que puede ser Stalin, lo frívolo que es Churchill, lo perro pachón que es Roosevelt. Un libro para tenerlo en casa y no pretender buscar buenos y malos. Los hay, pero hay que saber verlos.
La guerra es una mierda. No es divertido leerla. No es divertida contarla. No hace gracia. No puedes regodearte en las escenas de soviéticos entrando en la Prusia Oriental. No puedes relamerte con los japoneses en China o Filipinas. No puedes alegrarte de los bombardeos sobre Dresde. La guerra es una mierda. La Segunda Guerra Mundial es una mierda. Hacen con nosotros lo que quieren.
lunes, 30 de junio de 2014
Francisco Fernando muere por nosotros
Y entonces, asesinan al Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y este hecho desencadena la Primera Guerra Mundial. Estamos de aniversario. Un aniversario que es especialmente triste para quienes, ejem, nos consideramos, ejem, ejem, clase trabajadora. Clase trabajadora. Resulta que hace cien años sufrimos una derrota pasmosa. Una derrota sin haber combatido. Una derrota por la cual nos enviaron al combate. Al gran matadero que fue la Primera Guerra Mundial.
Francisco Fernando, según cuenta el gran Stefan Zweig, no era precisamente el ojito derecho del Emperador Francisco José. Al parecer Francisco Fernando era un tipo un poco agrio y que iba bastante a su bola. Además, cielos, se casó con una plebeya contra la opinión de todo pichichi. Una plebeya que tampoco es que fuera un encanto. Dice más Zweig, que cuando asesinan a Francisco Fernando, no todo el mundo se lo toma como una mala noticia. Incluso las muestras de dolor de la propia corona no parecen demasiado sentidas. Pero, eso qué más iba a dar, si la Guerra era algo que estaban deseando las grandes potencias porque... porque la estaban deseando.
Leyendo a veces cosas sobre los años previos a la Primera Guerra Mundial, uno pudiera pensar que, realmente, era un asunto que podrían haberse jugado los zares, kaisers, emperadores, reyes y presidentes de la república francesa al parchís y se hubiera arreglado la cosa en un nada. Pero no. Era necesaria una guerra. Y uno, que es malo y tiene el rencor incorporado a los genes porque vivo nada más que para la maldad y para pensar que todo el mundo conspira contra mí y contra los míos, piensa... estos se montaron una guerra nada más que para demostrar y demostrarse que todo el movimiento obrero, -que era principalmente pacifista-, se lo podían cargar de un plumazo nada más que agitando la banderita.
Así es. Esta es la derrota. La banderita. Soy un trabajador, soy un obrero afiliado al partido socialdemócrata de mi país, por la paz y por la dignidad, pero amigo... me calientan la sangre diciendo que los franceses son unos cabrones malnacidos y... me cago en... a quién hay que matar. Y ahí te ves al partido socialdemócrata votando a favor de la guerra y todo al garete. Y los trabajadores, que durante décadas han visto crecer en su interior el espíritu del pacifismo, del internacionalismo, del proletarios del mundo uníos... son enviados como carne de cañón a las trincheras del frente de Bélgica, los fangales del frente ruso... carnicerías como las de Armenia... en fin. Una historia bastante triste.
Una guerra que tiene como objeto principal... demostrar quién manda. Demostrar que se puede enviar a la muerte cierta a millones y millones de personas tan sólo agitando sus instintos más profundos de miedo, odio al diferente, ardor guerrero, crueldad y falta de empatía por los demás. ¿Han visto la peli Senderos de Gloria? Yo tampoco. En ella Kirk Douglas comanda un batallón que se niega a cumplir unas órdenes suicidas. Órdenes que se dan sin motivo concreto, tan sólo para demostrar quién manda. Sí, mucho socialismo, mucho amor fraternal hacia los trabajadores y los pueblos enteros el mundo, pero como te toque un poco las palmas, bailas fandango por mis muertos.
Una guerra que sirve como válvula de escape. Una guerra que queda en nada. Una guerra que destroza un continente y que prepara la siguiente, que será más ideológica, pero aún más atroz. Una guerra por el Emperador. Una guerra por el Kaiser. Una guerra por el Zar. El Zar cae. No termina la guerra en su puesto. El Kaiser acaba cayendo también. Finalmente en Alemania hay una revolución y se obliga al Kaiser a pirarse. Lo que ocurre después es quizás la oportunidad perdida más grande para la clase trabajadora mundial. En Rusia aprovechan esa oportunidad. Con la promesa de la Paz, triunfa una revolución que para consolidarse tendrá que vivir en guerra permanente.
La paz. Demostrar quién manda.
Y la pregunta que sobrevuela estos días... ¿volveríamos a hacerlo? ¿volveríamos a agitar las banderas en la plaza del pueblo clamando contra el enemigo imaginario? ¿volerá a estar Hitler en la plaza de Munich esperando su oportunidad? Da miedo responderse.
Francisco Fernando, según cuenta el gran Stefan Zweig, no era precisamente el ojito derecho del Emperador Francisco José. Al parecer Francisco Fernando era un tipo un poco agrio y que iba bastante a su bola. Además, cielos, se casó con una plebeya contra la opinión de todo pichichi. Una plebeya que tampoco es que fuera un encanto. Dice más Zweig, que cuando asesinan a Francisco Fernando, no todo el mundo se lo toma como una mala noticia. Incluso las muestras de dolor de la propia corona no parecen demasiado sentidas. Pero, eso qué más iba a dar, si la Guerra era algo que estaban deseando las grandes potencias porque... porque la estaban deseando.
Leyendo a veces cosas sobre los años previos a la Primera Guerra Mundial, uno pudiera pensar que, realmente, era un asunto que podrían haberse jugado los zares, kaisers, emperadores, reyes y presidentes de la república francesa al parchís y se hubiera arreglado la cosa en un nada. Pero no. Era necesaria una guerra. Y uno, que es malo y tiene el rencor incorporado a los genes porque vivo nada más que para la maldad y para pensar que todo el mundo conspira contra mí y contra los míos, piensa... estos se montaron una guerra nada más que para demostrar y demostrarse que todo el movimiento obrero, -que era principalmente pacifista-, se lo podían cargar de un plumazo nada más que agitando la banderita.
Así es. Esta es la derrota. La banderita. Soy un trabajador, soy un obrero afiliado al partido socialdemócrata de mi país, por la paz y por la dignidad, pero amigo... me calientan la sangre diciendo que los franceses son unos cabrones malnacidos y... me cago en... a quién hay que matar. Y ahí te ves al partido socialdemócrata votando a favor de la guerra y todo al garete. Y los trabajadores, que durante décadas han visto crecer en su interior el espíritu del pacifismo, del internacionalismo, del proletarios del mundo uníos... son enviados como carne de cañón a las trincheras del frente de Bélgica, los fangales del frente ruso... carnicerías como las de Armenia... en fin. Una historia bastante triste.
Una guerra que tiene como objeto principal... demostrar quién manda. Demostrar que se puede enviar a la muerte cierta a millones y millones de personas tan sólo agitando sus instintos más profundos de miedo, odio al diferente, ardor guerrero, crueldad y falta de empatía por los demás. ¿Han visto la peli Senderos de Gloria? Yo tampoco. En ella Kirk Douglas comanda un batallón que se niega a cumplir unas órdenes suicidas. Órdenes que se dan sin motivo concreto, tan sólo para demostrar quién manda. Sí, mucho socialismo, mucho amor fraternal hacia los trabajadores y los pueblos enteros el mundo, pero como te toque un poco las palmas, bailas fandango por mis muertos.
Una guerra que sirve como válvula de escape. Una guerra que queda en nada. Una guerra que destroza un continente y que prepara la siguiente, que será más ideológica, pero aún más atroz. Una guerra por el Emperador. Una guerra por el Kaiser. Una guerra por el Zar. El Zar cae. No termina la guerra en su puesto. El Kaiser acaba cayendo también. Finalmente en Alemania hay una revolución y se obliga al Kaiser a pirarse. Lo que ocurre después es quizás la oportunidad perdida más grande para la clase trabajadora mundial. En Rusia aprovechan esa oportunidad. Con la promesa de la Paz, triunfa una revolución que para consolidarse tendrá que vivir en guerra permanente.
La paz. Demostrar quién manda.
Y la pregunta que sobrevuela estos días... ¿volveríamos a hacerlo? ¿volveríamos a agitar las banderas en la plaza del pueblo clamando contra el enemigo imaginario? ¿volerá a estar Hitler en la plaza de Munich esperando su oportunidad? Da miedo responderse.
lunes, 28 de abril de 2014
César. La biografía definitiva - Adrian Goldsworthy
Bueno, bueno, bueno. Felicidades a mí mismo porque me he acabado un libro que amenazaba con convertirse en el libro del año, tanto por lo que me ha gustado, como por lo que he tardado en acabarlo. Biografía de Julio César. De Cayo Julio César. De César. Político, militar, escritor... muchas cosas. César es César. Por César los Kaiser se llaman así. Por César los Zares se llaman así. César es mucho César. Y eso que no llegó a completar su plan. O al menos a morirse tranquilamente después de haber conseguido vencer. Y aún así, César... es mucho César. ¿Por qué este libro? Pues porque lo recomendaban en la Página Definitiva, y su palabra es ley.
Para conocer algo de la historia de Roma, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con una serie de palabras, cargos, jerarquías y conceptos que nos ayudarán, al menos, a no perdernos: República, cónsul, pretor, tribuno, tribuno de la plebe, centurión, legionario, propretor, procónsul, magistrado, senador... y como esa un montón. Una vez que tenemos más o menos localizado el funcionamiento de la República romana, podemos lanzarnos a entender algo de la historia y la vida de César. Una vida y una historia que, a fin de cuentas y como nos dice el autor, no difería demasiado de otros militares y políticos de la época, como Mario (su tío), Cinna, Sila, Pompeyo, Craso... hasta el mismo Cicerón. Sólo que él, César, consiguió imponerse a todos los demás de una manera más clara y definitiva, sin intención de abandonar.
Empecemos. César viene de una familia bien. Pero no de las más ricas. Bien, pero no tanto. Su tío es Mario, que tiene un conflicto por el poder con Sila. Tira y afloja, guerra, gana Sila. Sila se convierte en Dictador y persigue a los seguidores de Mario. Aquí las guerras no son porque uno sea de izquierdas o de derechas. Pero hay matices. Sila también persigue a César, pero acaba perdonándole, aunque sea un crío, le perdona sólo porque se lo piden. Todos son familia de alguien. En esa Roma, todo el mundo era familia de alguien, estaba casado con alguien, su hija era tal, o el hijo estaba casado con el otro. O bien... se la estaba tirando alguien. César se tiraba a todo el mundo. Eso también hay que contarlo, y lo cuenta. Ahí no se perdonaba nada.
César empieza a hacer carrera. Sila no se queda con el poder y se retira. La República es un sistema pensado para que manden unos pocos, pero para que no mande uno solo. Cuando uno asoma mucho la cabeza, ñaca. Y ese es el tema, cómo sobresalir sin que vayan a por ti. Puedes ser nombrado cónsul, que era lo más, pero sólo durante un año y compartiéndolo con otro. Cuando acaba el mandato, te pueden procesar y se te cae el pelo. Casi no sale a cuenta. Pero todo el mundo pica. Y venga palos.
César y su meteórica carrera. César en Bitinia y su confuso asunto con el rey de Bitinia, donde dicen que el rey le dio tralarí. César venciendo a los piratas. Se cruzan las biografías de Pompeyo, que era un general muy bueno y muy rico, pero con poca gracia, Cicerón, que tenía mucha gracia pero no era de coger armas, Craso, que era muy rico, pero muy rico y prácticamente 'se compra' a César para favorecer su carrera....
La carrera de César va bien y acaba siendo Cónsul. Era un raro. Vestía raro, se comportaba de manera extraña, era un popularis porque apoyaba las reivindicaciones de las clases populares, y se zumbaba a las mujeres de todo el mundo. Pero su chica era Servilia. Todo el libro lo paso poniéndoles caras a la gente. Y son las caras de la serie Roma y de Espartaco. Craso es Lawrence Olivier. Cicerón es... Charles Laughton. César es el de Roma.
César tiene muchas deudas. Cuando acaba su mandato tiene que ir a las Galias, a la Galia Transalpina a hacer de procónsul. Y busca follón. Guerra en las Galias. Los helvecios quieren irse de Suiza y pirarse a hacer el indio por la Galia. César dice que nones. Cuando dejabas de ser cónsul, te daban una provincia, y ahí te las apañes y te las rapiñes, ojo. Esta parte, la de la Guerra de las Galias, es un poco coñazo. Parece que los galos son tontos. Que juntan mucha gente y que al final no les vale de nada, porque César, con un poco de vista, gana siempre. Pero cuando acaba, pasa lo siguiente: perdona a la gente y les deja que vivan su vida. Le sale mal. Los galos se reorganizan y se rebelan. Vercingetórix y todo eso. César vuelve a ganar y entonces la lía parda.
Ya ha ganado, hasta intenta conquistar Britania, pero es una movida muy complicada con los barcos y al final no llega a ningún sitio.
Movidas buenas, en Roma. Pompeyo, Craso y él son los más poderosos. Craso, queriéndose hacer el hombretón, va a guerrear con los partos y se lo fumigan. Ya quedan sólo Pompeyo y él. Se llevan bien, se tienen afecto, pero hay una serie de gente, con Cicerón, Catón, Bruto, Ahenobarbo... que malmeten y malmeten y al final estalla la guerra Civil por un quítame allá esas legiones. César dice que a él no le pueden meter mano y que en todo caso que Pompeyo también se baje los pantalones. Nada.
Esta parte del libro, la final, es la más llevadera y movida. Guerra civil que gana César casi contra todo pronóstico, porque sus fuerzas eran menores, pero su política era mejor. O no. Porque César gana en Hispania, termina con Pompeyo en Farsalia, tiene su momento 'vine por una tontería y por poco me cuesta la pellica' en Egipto, se lía con Cleopatra, acaba con los pompeyanos en África, vuelve otra vez a Hispania a por lo que queda... pero perdona.
Perdona a sus enemigos. Como le pasara en la Galia, prefiere perdonar y ser clemente. Así la gente no le querrá por su crueldad, si no por bueno. Pero dejar a tanto enemigo con la conciencia de que le estás perdonando la vida, cuando muchos de ellos sólo sabían ir a por algo o morir... Al final un grupo de pompeyanos y otros antiguos partidarios suyos, conspiran contra él. Bien porque su dominio era demasiado parecido a una monarquía, bien porque empezaba a resultar fastidioso estar tanto tiempo al lado de alguien tan poderoso, bien porque... por lo que fuera, se lo cargan en el Senado. Bruto, el hijo de Servilia, su amante, es uno de los que más se implican en el complot. El ejemplo de Catón, que se quita la vida antes que ser perdonado por César, les duele a todos. Hay que pelear hasta el final.
Pues todo pasa por perdonar. Porque a lo mejor quitándose de en medio a toda esa gente que le tenía un odio africano... en fin.
Luego vendrán Octavio, Marco Antonio... pero de eso ya no habla. Solo de la trascendencia de un personaje que fue haciendo carrera y se encontró con que podía ir a por el mundo conocido... simplemente yendo a por él. Anticipándose. No respetando las normas. Como un anuncio de Hugo Boss. Pero siempre con las normas bien aprendidas y en nombre de la ley. Dentro y fuera. Un crack. Y un motivador, que tenía a su gente siempre en un puño. Que decía 'ah, os ponéis farrucos los de la décima legión y os amotináis, no pasa nada, no voy a hacer aquí un drama... pero no venís a África a la guerra'. Y los de la décima 'no, no, César, llévanos, llévanos'. Y así.
Pues oigan, un librazo. Salvo algunos tramo de batallas en los que uno se pierde un poco, y el tema de la nomenclatura... lo demás es fascinante. Qué mundo, qué peleas, qué intrigas... y como siempre, si queremos, qué parecido a cosas que vemos en nuestro día a día, pero sin elefantes saliendo en estampida, claro.
Muy bueno, si señor.
Para conocer algo de la historia de Roma, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con una serie de palabras, cargos, jerarquías y conceptos que nos ayudarán, al menos, a no perdernos: República, cónsul, pretor, tribuno, tribuno de la plebe, centurión, legionario, propretor, procónsul, magistrado, senador... y como esa un montón. Una vez que tenemos más o menos localizado el funcionamiento de la República romana, podemos lanzarnos a entender algo de la historia y la vida de César. Una vida y una historia que, a fin de cuentas y como nos dice el autor, no difería demasiado de otros militares y políticos de la época, como Mario (su tío), Cinna, Sila, Pompeyo, Craso... hasta el mismo Cicerón. Sólo que él, César, consiguió imponerse a todos los demás de una manera más clara y definitiva, sin intención de abandonar.
Empecemos. César viene de una familia bien. Pero no de las más ricas. Bien, pero no tanto. Su tío es Mario, que tiene un conflicto por el poder con Sila. Tira y afloja, guerra, gana Sila. Sila se convierte en Dictador y persigue a los seguidores de Mario. Aquí las guerras no son porque uno sea de izquierdas o de derechas. Pero hay matices. Sila también persigue a César, pero acaba perdonándole, aunque sea un crío, le perdona sólo porque se lo piden. Todos son familia de alguien. En esa Roma, todo el mundo era familia de alguien, estaba casado con alguien, su hija era tal, o el hijo estaba casado con el otro. O bien... se la estaba tirando alguien. César se tiraba a todo el mundo. Eso también hay que contarlo, y lo cuenta. Ahí no se perdonaba nada.
César empieza a hacer carrera. Sila no se queda con el poder y se retira. La República es un sistema pensado para que manden unos pocos, pero para que no mande uno solo. Cuando uno asoma mucho la cabeza, ñaca. Y ese es el tema, cómo sobresalir sin que vayan a por ti. Puedes ser nombrado cónsul, que era lo más, pero sólo durante un año y compartiéndolo con otro. Cuando acaba el mandato, te pueden procesar y se te cae el pelo. Casi no sale a cuenta. Pero todo el mundo pica. Y venga palos.
César y su meteórica carrera. César en Bitinia y su confuso asunto con el rey de Bitinia, donde dicen que el rey le dio tralarí. César venciendo a los piratas. Se cruzan las biografías de Pompeyo, que era un general muy bueno y muy rico, pero con poca gracia, Cicerón, que tenía mucha gracia pero no era de coger armas, Craso, que era muy rico, pero muy rico y prácticamente 'se compra' a César para favorecer su carrera....
La carrera de César va bien y acaba siendo Cónsul. Era un raro. Vestía raro, se comportaba de manera extraña, era un popularis porque apoyaba las reivindicaciones de las clases populares, y se zumbaba a las mujeres de todo el mundo. Pero su chica era Servilia. Todo el libro lo paso poniéndoles caras a la gente. Y son las caras de la serie Roma y de Espartaco. Craso es Lawrence Olivier. Cicerón es... Charles Laughton. César es el de Roma.
César tiene muchas deudas. Cuando acaba su mandato tiene que ir a las Galias, a la Galia Transalpina a hacer de procónsul. Y busca follón. Guerra en las Galias. Los helvecios quieren irse de Suiza y pirarse a hacer el indio por la Galia. César dice que nones. Cuando dejabas de ser cónsul, te daban una provincia, y ahí te las apañes y te las rapiñes, ojo. Esta parte, la de la Guerra de las Galias, es un poco coñazo. Parece que los galos son tontos. Que juntan mucha gente y que al final no les vale de nada, porque César, con un poco de vista, gana siempre. Pero cuando acaba, pasa lo siguiente: perdona a la gente y les deja que vivan su vida. Le sale mal. Los galos se reorganizan y se rebelan. Vercingetórix y todo eso. César vuelve a ganar y entonces la lía parda.
Ya ha ganado, hasta intenta conquistar Britania, pero es una movida muy complicada con los barcos y al final no llega a ningún sitio.
Movidas buenas, en Roma. Pompeyo, Craso y él son los más poderosos. Craso, queriéndose hacer el hombretón, va a guerrear con los partos y se lo fumigan. Ya quedan sólo Pompeyo y él. Se llevan bien, se tienen afecto, pero hay una serie de gente, con Cicerón, Catón, Bruto, Ahenobarbo... que malmeten y malmeten y al final estalla la guerra Civil por un quítame allá esas legiones. César dice que a él no le pueden meter mano y que en todo caso que Pompeyo también se baje los pantalones. Nada.
Esta parte del libro, la final, es la más llevadera y movida. Guerra civil que gana César casi contra todo pronóstico, porque sus fuerzas eran menores, pero su política era mejor. O no. Porque César gana en Hispania, termina con Pompeyo en Farsalia, tiene su momento 'vine por una tontería y por poco me cuesta la pellica' en Egipto, se lía con Cleopatra, acaba con los pompeyanos en África, vuelve otra vez a Hispania a por lo que queda... pero perdona.
Perdona a sus enemigos. Como le pasara en la Galia, prefiere perdonar y ser clemente. Así la gente no le querrá por su crueldad, si no por bueno. Pero dejar a tanto enemigo con la conciencia de que le estás perdonando la vida, cuando muchos de ellos sólo sabían ir a por algo o morir... Al final un grupo de pompeyanos y otros antiguos partidarios suyos, conspiran contra él. Bien porque su dominio era demasiado parecido a una monarquía, bien porque empezaba a resultar fastidioso estar tanto tiempo al lado de alguien tan poderoso, bien porque... por lo que fuera, se lo cargan en el Senado. Bruto, el hijo de Servilia, su amante, es uno de los que más se implican en el complot. El ejemplo de Catón, que se quita la vida antes que ser perdonado por César, les duele a todos. Hay que pelear hasta el final.
Pues todo pasa por perdonar. Porque a lo mejor quitándose de en medio a toda esa gente que le tenía un odio africano... en fin.
Luego vendrán Octavio, Marco Antonio... pero de eso ya no habla. Solo de la trascendencia de un personaje que fue haciendo carrera y se encontró con que podía ir a por el mundo conocido... simplemente yendo a por él. Anticipándose. No respetando las normas. Como un anuncio de Hugo Boss. Pero siempre con las normas bien aprendidas y en nombre de la ley. Dentro y fuera. Un crack. Y un motivador, que tenía a su gente siempre en un puño. Que decía 'ah, os ponéis farrucos los de la décima legión y os amotináis, no pasa nada, no voy a hacer aquí un drama... pero no venís a África a la guerra'. Y los de la décima 'no, no, César, llévanos, llévanos'. Y así.
Pues oigan, un librazo. Salvo algunos tramo de batallas en los que uno se pierde un poco, y el tema de la nomenclatura... lo demás es fascinante. Qué mundo, qué peleas, qué intrigas... y como siempre, si queremos, qué parecido a cosas que vemos en nuestro día a día, pero sin elefantes saliendo en estampida, claro.
Muy bueno, si señor.
jueves, 6 de marzo de 2014
Bombas sobre Barcelona, conferencia en Santa Coloma
Qué bonita imagen, ¿verdad? Barcelona es una ciudad muy bonita. Miren. Vean cómo el Eixample dibuja una ciudad cuadriculada, lineal, armoniosa. Fíjense luego en lo que hay delimitado entre la Ronda San Antoni y la Ronda Sant Pere, es el Casco Antiguo, el Gótico, lo que ahora conocemos como Raval, el Born, Sant Pere. También podemos ver la Barceloneta, que está ahí en el espigón, y podemos incluso distinguir el Parque de la Ciudadela. Es todo precioso. La imagen es de la Guerra Civil. Lo que ven, no son chimeneas, son los efectos de unas bombas lanzadas por la aviación italiana. Las bombas del Casco Antiguo, en esa parte que digo yo que debe corresponder con el antiguo Chino. Y la gran humareda provocada por una bomba que cayó sobre un camión con trilita. Espectacular.
Ayer fui a la conferencia que en la Torre Balldovina de Santaco, impartieron los Davids, historiadores que se han especializado en la aviación, en la guerra aérea, en la colaboración con la ADAR (Associació d'Aviadors de la República). Contaban, de una forma muy sencilla y entendible, cómo se desarrolló la guerra Civil española sobre todo desde el punto de vista de la aviación. Cómo unos contaban con un material y otros contaban con otro muy distinto. La situación de disparidad, de desventaja de unos contra otros, de cómo alemanes e italianos ayudaban sin tapujos a los nacionales y los 'demócratas' occidentales pasaron de la República que tuvo que, casi a regañadientes, aceptar la ayuda soviética. Bueno. Y los bombardeos, claro, que para eso querían los aviones. Causar el terror entre la población, de vez en cuando atacar objetivos militares, pero sobre todo... hacer daño. Imágenes de bombardeos, de los aviadores republicanos que en su mayoría eren chavalitos de veinte años que tenían que echarse sobre las espaldas la defensa de todo un Estado en Guerra. Explicaron errores por parte de la República a la hora de plantear la defensa, pero también las limitaciones que la República como 'entidad civil', tenía a la hora de establecer prioridades, unas prioridades que no se marcaba Franco. Es decir, el respeto por los civiles.
La conferencia la organizaba el Casal de la Gent Gran. Pensaba yo que llenar el salón de actos del Museu Torre Balldovina iba a ser tarea imposible, pero qué va. Mucha gente. Gente de edad. Gente que vivió aquello y que guardaba silencio reverencial ante las explicaciones. Gente que lo vivió tan de cerca que incluso completó informaciones que daban los historiadores. La batería antiaérea en Santa Coloma, entonces Gramenet del Besós, se encontraba por donde está ahora el Hospital del Esperit Sant. Eso lo dijo un señor mayor al final de la conferencia.
También hablaron de Memoria Histórica. Amigo. Aquí nos dicen que en tema de memoria histórica, resulta que Catalunya está muy, pero que muy por detrás de muchas otras comunidades. Y que aquí no se levanta una fosa común ni por una casualidad. Pero como no hubo tiempo para formular preguntas, me quedé con las ganas de que me explicaran cómo, tal y como dijeron los conferenciantes, la comunidad que alardea de vanguardismo y tal, es la que menos mira por las víctimas de la guerra Civil.
Y bueno. La gente se fue contenta.
En el mismo museo, cosa que yo no sabía porque soy un garrulo de mucho cuidado, hay una exposición llamada Artiguerra, que trata sobre la conservación del patrimonio artístico durante la guerra. Muy interesante. Y me quedé con esta imagen.
Genial.
Pues nada. Un altre dia en la Vila del Pingüí.
Ayer fui a la conferencia que en la Torre Balldovina de Santaco, impartieron los Davids, historiadores que se han especializado en la aviación, en la guerra aérea, en la colaboración con la ADAR (Associació d'Aviadors de la República). Contaban, de una forma muy sencilla y entendible, cómo se desarrolló la guerra Civil española sobre todo desde el punto de vista de la aviación. Cómo unos contaban con un material y otros contaban con otro muy distinto. La situación de disparidad, de desventaja de unos contra otros, de cómo alemanes e italianos ayudaban sin tapujos a los nacionales y los 'demócratas' occidentales pasaron de la República que tuvo que, casi a regañadientes, aceptar la ayuda soviética. Bueno. Y los bombardeos, claro, que para eso querían los aviones. Causar el terror entre la población, de vez en cuando atacar objetivos militares, pero sobre todo... hacer daño. Imágenes de bombardeos, de los aviadores republicanos que en su mayoría eren chavalitos de veinte años que tenían que echarse sobre las espaldas la defensa de todo un Estado en Guerra. Explicaron errores por parte de la República a la hora de plantear la defensa, pero también las limitaciones que la República como 'entidad civil', tenía a la hora de establecer prioridades, unas prioridades que no se marcaba Franco. Es decir, el respeto por los civiles.
La conferencia la organizaba el Casal de la Gent Gran. Pensaba yo que llenar el salón de actos del Museu Torre Balldovina iba a ser tarea imposible, pero qué va. Mucha gente. Gente de edad. Gente que vivió aquello y que guardaba silencio reverencial ante las explicaciones. Gente que lo vivió tan de cerca que incluso completó informaciones que daban los historiadores. La batería antiaérea en Santa Coloma, entonces Gramenet del Besós, se encontraba por donde está ahora el Hospital del Esperit Sant. Eso lo dijo un señor mayor al final de la conferencia.
También hablaron de Memoria Histórica. Amigo. Aquí nos dicen que en tema de memoria histórica, resulta que Catalunya está muy, pero que muy por detrás de muchas otras comunidades. Y que aquí no se levanta una fosa común ni por una casualidad. Pero como no hubo tiempo para formular preguntas, me quedé con las ganas de que me explicaran cómo, tal y como dijeron los conferenciantes, la comunidad que alardea de vanguardismo y tal, es la que menos mira por las víctimas de la guerra Civil.
Y bueno. La gente se fue contenta.
En el mismo museo, cosa que yo no sabía porque soy un garrulo de mucho cuidado, hay una exposición llamada Artiguerra, que trata sobre la conservación del patrimonio artístico durante la guerra. Muy interesante. Y me quedé con esta imagen.
Genial.
Pues nada. Un altre dia en la Vila del Pingüí.
jueves, 19 de diciembre de 2013
Biografía de oídas, sin mirar wikipedia ni nada (bueno, un poco hace tiempo y un libro del Veiga sobre los Turcos hace un par de años), de Ismail Enver Bajá
Bueno, vamos ahí. Ismail Enver Bajá es uno de los personajes más interesantes y curiosos de los surgido en el Imperio Otomano, estado que de por sí, ya es interesante y curioso y que da más allá que para un par de reportajes roñosos en un canal de Historia. Pero no nos desviemos, aunque nos vamos a desviar y mucho, del camino, si lo hubiere, que quizás no lo haya. Enver Bajá, no recuerdo bien si venía de una familia puramente turca o bien, como buena parte de los principales visires, generales y estadistas del Imperio, era medio albanés, o medio de cualquier otra parte. Porque los turcos otomanos eran así. Muy turcos, pero luego uno podía ser de cualquier otra parte. Porque no es lo mismo ser turco que otomano. Lo entienden, claro. ¿Si? Bueno. Enver Bajá perteneció a los llamados Jóvenes Turcos, y luego, al germen del partido CHP que luego dominaría la vida de Turquía en tiempos de Mustafá Kemal Atatürk. Y si la vida de uno ya es de ole, la del otro es de arsa. Quizás estoy dando más datos de los debidos. ¿A qué se debe el interés por la biografía de Enver Bajá? Al final. Eso al final.
Estos oficiales y militares turcos, otomanos, quieren salvar el Imperio, modernizándolo, haciéndolo eficiente, poniendo orden. Antes hubo Jóvenes Otomanos, que eran más... bueno, también querían modernizarlo y todo eso, pero desde una perspectiva global, y como que no tuvieron el éxito que pretendían, luego vinieron los Jóvenes Turcos que pretendían eso más o menos pero ya como Turcos, no como Otomanos, aunque el imperio existía aún. Complicado. Bueno, imaginen lo que es explicarlo medio de memoria. Eso es así.
¿No les gusta explicar algo de memoria? Es bonito. Y muy nuestro. Hablar con cuatro datos que una vez leíste o escuchaste. Dejarte despedazar por una opinión basada en algo que recuerdas vagamente. Eso es así. Hablar en base a cuatro tópicos, machacarlos, pero no dejar de decir algo. Cada día. Eso es así, insisto. Bien. Guerras balcánicas, el imperio se va haciendo pequeñito, pequeñito y llega la Guerra Mundial. Enver Bajá se convierte en el verdadero hombre fuerte del Imperio, más, mucho más que el Sultan, que debía ser en aquel tiempo... Mehmet algo o Abdulmehcid nosecuantos. En fin, sigamos. No se preocupen, lo pueden mirar donde quieran. Enver Bajá se alía con alemanes y austrohúngaros en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano no vale dos duros, pero oye, cómo aguanta, con la presencia de técnicos alemanes en el Ejército. Hay un general o militar alemán con un nombre muy gracioso, que ahora no me sale cómo se llama. Ay, otro día. Bueno. Sigamos. Enver Bajá parece ser el responsable de la masacre de Armenios de 1915 y también de un desastre militar tremendo porque se le metió en la cabeza que su Ejército podía atacar a los rusos atravesando unos montes por donde no les esperaban, y aquello terminó fatal. Como terminó tan mal, creo, ahora estoy divagando todavía más en torno a una masacre, ojo, echó la culpa a los armenios y eso. Una masacre. La guerra, pese a que en otros frentes no va mal, poco a poco se les va poniendo de culo, sobre todo porque Enver Bajá no tiene mucho seso. Mustafá Kemal sí, pero Enver Bajá... no. Que si Lawrence de Arabia, que si Gallipolis (aquí los turcos ganan), batalla aquí y allí, pero cuando la guerra acaba, el Imperio queda muy mal parado y los aliados pretenden repartirse el imperio sin más.
Enver Bajá quiere estar todavía la frente de la historia, aunque el Sultán ya haya abdicado, pero Mustafá Kemal y otros generales le dicen que mira, que mejor que te pires. ¿Y qué hace Enver Bajá? Pues, pues, pues, pues se va con los soviéticos. Ala. Así, con dos de aquellas. Se alía con los Soviéticos y se ofrece para ayudarles a conquistar Asia Central, que hay muchos pueblos turcos por allí. Los soviéticos dicen que vale, que tire para allá y... cuando llega allí... se pasa a los pueblos turcos y se le ocurre que puede hacer un gran estado panturco allí en Asia Central. Pero en una batalla o escaramuza, mientras se están retirando de algún sitio de Asia Central, pierde la vida.
Dense cuenta del trayecto, militar renovador, cabeza del imperio, aliado soviético en la Unión soviética y luego iluminado panturco. Esas son las cabezas buenas.
Disculpen las molestias y si les ha interesado el personaje, lean Los Turcos de Francisco Veiga (regálenselo para los Reyes) o visiten su biblioteca municipal y fisgoneen. En Internet ya les digo que se lee más o menos lo mismo que aquí pero con una datación más exhaustiva... para llegar al mismo sitio.
Ale, pues eso, que a ver si deja de llover y me voy al chino a comprar una regleta que se me cascó ayer y estoy sin poder ver la tele. Cosas de la miseria. Qué les voy a contar.
Estos oficiales y militares turcos, otomanos, quieren salvar el Imperio, modernizándolo, haciéndolo eficiente, poniendo orden. Antes hubo Jóvenes Otomanos, que eran más... bueno, también querían modernizarlo y todo eso, pero desde una perspectiva global, y como que no tuvieron el éxito que pretendían, luego vinieron los Jóvenes Turcos que pretendían eso más o menos pero ya como Turcos, no como Otomanos, aunque el imperio existía aún. Complicado. Bueno, imaginen lo que es explicarlo medio de memoria. Eso es así.
¿No les gusta explicar algo de memoria? Es bonito. Y muy nuestro. Hablar con cuatro datos que una vez leíste o escuchaste. Dejarte despedazar por una opinión basada en algo que recuerdas vagamente. Eso es así. Hablar en base a cuatro tópicos, machacarlos, pero no dejar de decir algo. Cada día. Eso es así, insisto. Bien. Guerras balcánicas, el imperio se va haciendo pequeñito, pequeñito y llega la Guerra Mundial. Enver Bajá se convierte en el verdadero hombre fuerte del Imperio, más, mucho más que el Sultan, que debía ser en aquel tiempo... Mehmet algo o Abdulmehcid nosecuantos. En fin, sigamos. No se preocupen, lo pueden mirar donde quieran. Enver Bajá se alía con alemanes y austrohúngaros en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano no vale dos duros, pero oye, cómo aguanta, con la presencia de técnicos alemanes en el Ejército. Hay un general o militar alemán con un nombre muy gracioso, que ahora no me sale cómo se llama. Ay, otro día. Bueno. Sigamos. Enver Bajá parece ser el responsable de la masacre de Armenios de 1915 y también de un desastre militar tremendo porque se le metió en la cabeza que su Ejército podía atacar a los rusos atravesando unos montes por donde no les esperaban, y aquello terminó fatal. Como terminó tan mal, creo, ahora estoy divagando todavía más en torno a una masacre, ojo, echó la culpa a los armenios y eso. Una masacre. La guerra, pese a que en otros frentes no va mal, poco a poco se les va poniendo de culo, sobre todo porque Enver Bajá no tiene mucho seso. Mustafá Kemal sí, pero Enver Bajá... no. Que si Lawrence de Arabia, que si Gallipolis (aquí los turcos ganan), batalla aquí y allí, pero cuando la guerra acaba, el Imperio queda muy mal parado y los aliados pretenden repartirse el imperio sin más.
Enver Bajá quiere estar todavía la frente de la historia, aunque el Sultán ya haya abdicado, pero Mustafá Kemal y otros generales le dicen que mira, que mejor que te pires. ¿Y qué hace Enver Bajá? Pues, pues, pues, pues se va con los soviéticos. Ala. Así, con dos de aquellas. Se alía con los Soviéticos y se ofrece para ayudarles a conquistar Asia Central, que hay muchos pueblos turcos por allí. Los soviéticos dicen que vale, que tire para allá y... cuando llega allí... se pasa a los pueblos turcos y se le ocurre que puede hacer un gran estado panturco allí en Asia Central. Pero en una batalla o escaramuza, mientras se están retirando de algún sitio de Asia Central, pierde la vida.
Dense cuenta del trayecto, militar renovador, cabeza del imperio, aliado soviético en la Unión soviética y luego iluminado panturco. Esas son las cabezas buenas.
Disculpen las molestias y si les ha interesado el personaje, lean Los Turcos de Francisco Veiga (regálenselo para los Reyes) o visiten su biblioteca municipal y fisgoneen. En Internet ya les digo que se lee más o menos lo mismo que aquí pero con una datación más exhaustiva... para llegar al mismo sitio.
Ale, pues eso, que a ver si deja de llover y me voy al chino a comprar una regleta que se me cascó ayer y estoy sin poder ver la tele. Cosas de la miseria. Qué les voy a contar.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


.jpg)







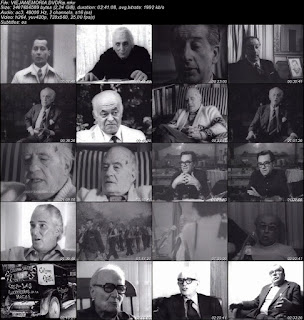



.jpg)

